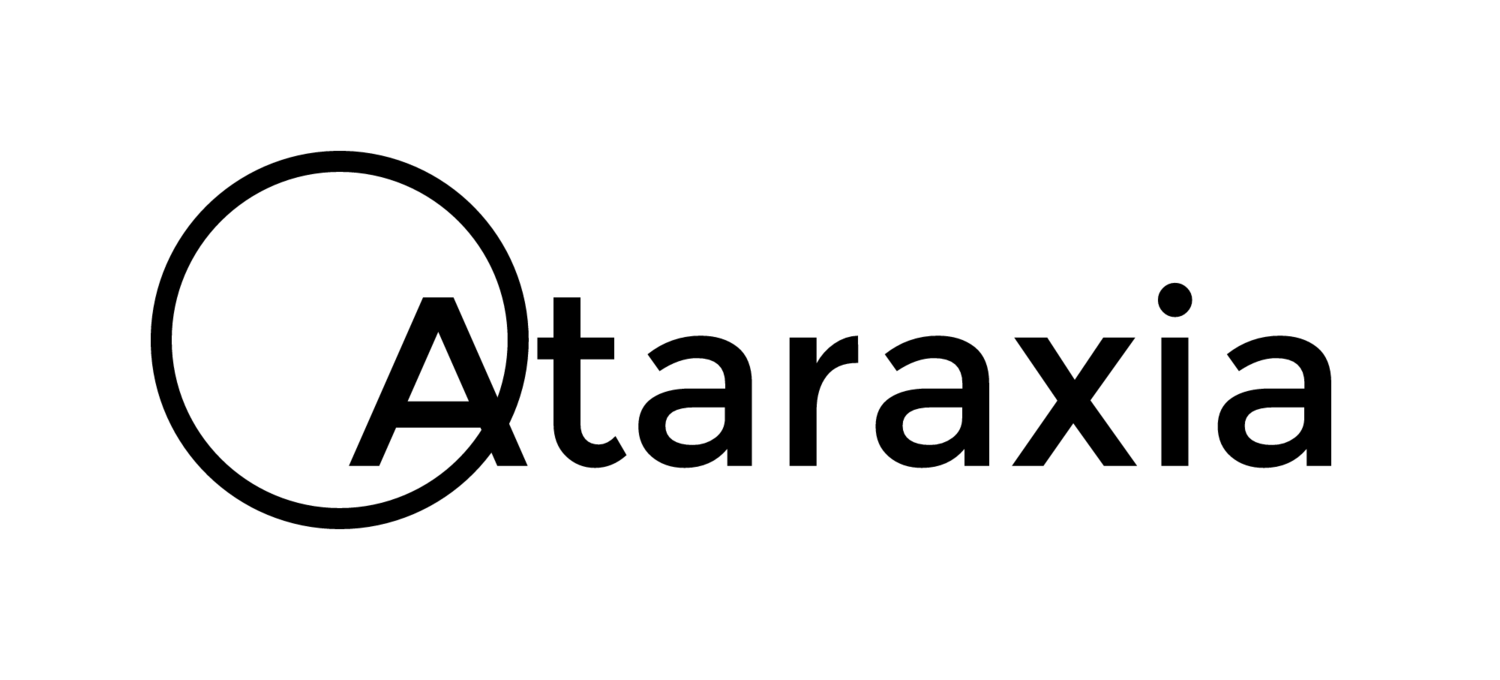“No hay nada de malo en admitir que se ha pasado toda una juventud y vida adulta en estado de despolitización, así nos quiere el sistema. Lo que sí me preocupa es la gente que quiere recuperar el tiempo perdido y compone versiones de la historia política para no evidenciarse como una persona que apenas despierta.”
Cordelia Rizzo
“No hay estado democrático” nos dice Rancière en una interesante discusión con Laclau sobre Estado y democracia. ¿Qué diferencia hay entonces entre el concepto de democracia y la conformación de un Estado democrático? Responder a esa pregunta sería casi imposible en el marco de un breve texto como este. Asimismo no es la intención elaborar aquí un desarrollo conceptual sobre teórica política; sin embargo si es preciso marcar algunas distinciones que se originan de la discusión citada.
La democracia en sí se levanta como un concepto positivo de igualdad. Representa la voluntad de una mayoría partícipe de la organización de su comunidad, estado y nación. De la elusiva connotación del “pueblo” para el pueblo. El qué o quién representa el “pueblo” es también un tema escabroso. El qué representa la voluntad de este lo es aún más. Si todo este tema se nos muestra tan abstracto, habría entonces que ser muy cuidadosos de cómo el Estado, especialmente en esta época electoral, maneja todos estos términos como dados.
Ese gobierno que, en concepto, se construye como parte de la realización del ideal democrático, no tiene reparo en bombardearnos cada 3 o 6 años con discursos diversos que pretenden (porque no lo logran) empatizar con esa ambigua voluntad del “pueblo”.
Lo que si resulta evidente es que hay una desconexión entre los comportamientos de ese Estado con el discurso que este erige. La problemática no es leve; pues esa desconexión se muestra en situaciones muy graves: violencia sistematizada, desapariciones, inequidad, pobreza y corrupción generalizada; por mencionar algunas. Es fácil concluir entonces que ni los gobiernos actuales ni los candidatos en pugna nos representan.
Me resulta entonces muy particular el comportamiento de nosotros como composición de ese “pueblo” abstracto en el marco de las próximas elecciones. Si la desconexión es evidente, si el hartazgo es generalizado, si la confianza en la política institucionalizada es nula; ¿por qué entonces aún nos volcamos como partícipes de un simulacro democrático como es el votar?
Hay cierta aversión a cuestionar la realidad de nuestro teatrito democrático. Se percibe siempre como incendiario y destructivo el llamar a cuestiones tan simples como la anulación del sufragio. No se diga de las declaraciones conscientes de abstención. De repente, todos nos vemos envueltos en la inercia de una ciudadanía infantil y por algunos meses nos volvemos real y verdaderamente constitucionales bajo el pretexto de ejercer un último esfuerzo por un cambio sistémico mediante la panacea democrática del voto.
Poco nos interesa observar detrás y delante del ejercicio electoral. Atrás hay un montón de historia que parece pasarnos por alto. Una realidad inescapable de que la democracia es si acaso algo nuevo en México. Un historial de contiendas “históricas” en dónde solo cambiaron los gestores de la pobreza e ignorancia de un país ya en crisis. Delante, un horizonte acotado por los mecanismos de una política partidizada que en su obsoleta complejidad ineficiente, presenta un margen de maniobra limitado, desesperanzador e inconsecuente.
¿Pero qué hay debajo de está incongruencia generalizada? La cuestión no es criticar el hecho, sino entender el porqué. Aquí me remito a algunas ideas interesantes de Juan Carlos Monedero cuando habla del gobierno de las palabras. La realidad general parece casi indescifrable. Operamos dentro de ella, pero lo hacemos desde marcos muy limitados y con entendimiento muy superficial de todos los mecanismos que dan origen a nuestro día a día de apariencias. La política no resulta diferente.
Parte de esa realidad material en la que nos encontramos inmersos nos dice que los problemas colectivos realmente son situaciones individuales. Si el Estado ha fallado es porque no nos hemos resuelto a ser buenos ciudadanos, a no dar moche, a tirar la basura en su lugar y a esforzarnos de forma casi enfermiza en sacar adelante nuestro trabajo; por más denigrante, básico y descorazonador que este sea. Si no hemos alcanzado el éxito como individuos es culpa única y exclusiva del individuo.
Esto contrasta de inmediato con la noción de exigencia. Reclamar al Estado más allá del voto es una condición de estudiantes de humanidades, desquehacerados, anarquistas y normalistas reaccionaros. “Para que cambie México tenemos que cambiar nosotros”. La polarización entre lo privado y lo público se vuelve entonces abismal. Nuestro ejercer público se reduce a lo público-individual, a una extensión de lo privado; lo cual se materializa de forma magistral en la elección de votar por tal o cual candidato.
Para tomar una decisión de ese tipo no es necesario analizar las problemáticas de la comunidad, comprender como operan nuestros gobiernos, identificar las causas raíces de nuestros vicios, recorrer la historia del país o siquiera dialogar con nuestros contemporáneos. Para votar solamente se necesita interiorizar el deber individual como un ejercicio en beneficio de nuestra burbuja privada.
De ahí la gran cantidad de monólogos que vemos día a día en nuestras redes sociales en dónde algún fanático de algún candidato (o alguna idea de candidatura) nos exhorta de forma vivaz y casi violenta a votar de tal o cual manera. Por algunas semanas TODO está en juego y las únicas reglas son que tanto podemos explotar la dimensión emotiva de nuestros monólogos para cumplir nuestra misión de llevar a cierto partido al poder.
Tenemos optimistas y pesimistas por todos lados del espectro, pero todo se ejerce dentro del limitante esquema de la elección. Personas que critican las marchas, que han olvidado el caso de ABC, que insisten en que si los desaparecen es “porque algo habrán hecho” y que consideran el ejército la institución más confiable del país; todos ellos se elevan moralmente por sobre los que insistimos en que el voto es tan inútil como su indignación cuando criticamos la “independencia” del Bronco, la invisibilidad de Felipe, la hipocresía de Ivonne o la irrelevancia de Elizondo. Dice Monedero, “un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático. Y se trata de intentar no ser idiotas”. Y mientras seguimos discutiendo, las afrentas contra ese pueblo se hacen realidad.
La simulación seduce por su misma naturaleza de juego. Bien decía Baudrillard:
Desde ahora vivimos con un mínimo de carácter social real y un máximo de simulación. La simulación engendra la neutralización de los polos que ordenan el espacio perspectivo de lo real y de la ley, el desvanecimiento de la energía potencial que impulsaba aún al espacio de la ley y de lo social. La era de los modelos, es la disuasión de las estrategias antagonistas donde lo social y la ley estaban en juego –incluso en su transgresión. Ni transgresión, ni trascendencia –pero tampoco estamos por eso en la inmanencia trágica de la regla y del juego, estamos en la inmanencia cool de la norma y de los modelos.[1]
Estamos entonces enfrascados en un juego de potencialidades mínimas y de ahí la gravedad de nuestro espejismo cívico del voto. Retomando a Rancière, “la cuestión para mí es pensar que el presente abre o cierra futuros” y el centrarnos en la acción de votar para cambiar el panorama es cerrar futuros de acción real.
Aquí la cuestión no es tanto si la abstención o el voto nulo benefician a qué partido o mandan un mensaje a qué institución. Eso es irrelevante ya que el distanciamiento del simulacro electoral no es y no pretende ser un mecanismo para ingresar en él. Anular el voto o rechazar el simulacro electoral no es para mandar un mensaje, sino para ser congruentes con la intención de cambio.
La participación ciudadana debe ir más allá del simulacro electoral. El discurso debe ser completo, integral y real. No es un spot, no es un momento, no es un acto de fe o una petición a instituciones corruptas. La participación ciudadana debe ser más que un mito de ideales democráticos.
¿Cómo ejercemos entonces esa ciudanía? La respuesta la encontramos entre la relación entre lo ético y lo político, entendiendo lo ético como el razonamiento de nuestra moralidad y las acciones que de esta se generan. Si entendemos lo ético como la voluntad y posibilidad de acción, encontramos entonces una relación entre nuestra potencialidad real y aquella imaginada que no puede resolverse como acto. La dinámica de ambas opciones es compleja, pero sirve para explicar o al menos entender muchos de los discursos y dinámicas que plagan nuestro paisaje político y social.
Vale aquí hacer la distinción entre reproducción y creación. La primera indica una acción mecánica, un eco inconsciente de actos surgidos de un esquema moral impuesto y no reflexionado. Estas posibilidades dan la impresión de generarse en un esquema de libertad; pero se encuentran acotadas en posibilidades previamente definidas con una potencialidad mínima respecto a las opciones reales del mundo. Léase como ejemplo: votar.
La creación de posibilidades abre ese panorama. Lo reflexiona, lo vulnera y encuentra fuera de él posibilidades de accionar ético acotadas tan solo por la misma realidad. ¿Cuál es entonces la alternativa al voto dentro de este marco? Para poder entender el ejercicio democrático más allá de la individualización ejercida en el voto hay que entender las problemáticas de la comunidad como colectivas. Hay que afrontar la complejidad de los mecanismos que disfrazan y simplifican en retórica la agenda nacional.
Este proceso no es sencillo ni tampoco rápido. No hace falta tan solo una tarde de domingo para resolver lo intrincado de nuestra realidad. Es un compromiso que se antoja mucho mayor y que solo puede realizarse sobre el dialogo comunitario y no el monologo privado. Hay que re-encontrar entonces esa distinción entre lo público y lo político.
Lo público es la relación con nuestra comunidad inmediata, el conocer nuestra colonia, el dialogar con nuestros vecinos, el ejercer todos esos mismos mecanismos constitucionales que enmarcan la república democrática. El exigir, mediante los medios correctos, la presión necesaria para poner en el mapa la voluntad de ese fragmento de pueblo que son nuestras familias, nuestras colonias y nuestros municipios.
Es participar de lo público para incidir entonces en lo político, no solo de las patéticas opciones que nos dan los partidos, sino de todos los mecanismos que el Estado teóricamente facultó para nosotros.
Ese proceso, el de verdadera ciudadanía, tiene también sus respectivos límites y contradicciones. Sus obstáculos y problemáticas. Pero me parece una posibilidad más realista y sincera de avanzar la noción democrática de un país que lleva décadas inmerso en un simulacro. Mientras eso se entiende y generaliza, de momento no le veo caso a votar.
1. J. Baudrillard, “De la seducción”, Ediciones Cátedra, España, 1981
Sobre el autor:
Federico I. Compeán R.
Ingeniero mecatrónico, escritor, filósofo y demás otras actividades clasificatorias que hablan poco del individuo y mucho del entorno en el que se desenvuelve.
Su labor reflexiva pretende reposicionar la filosofía como acto y ejercicio de vida; como crítica y acto creativo a la vez.
Correo
Twitter