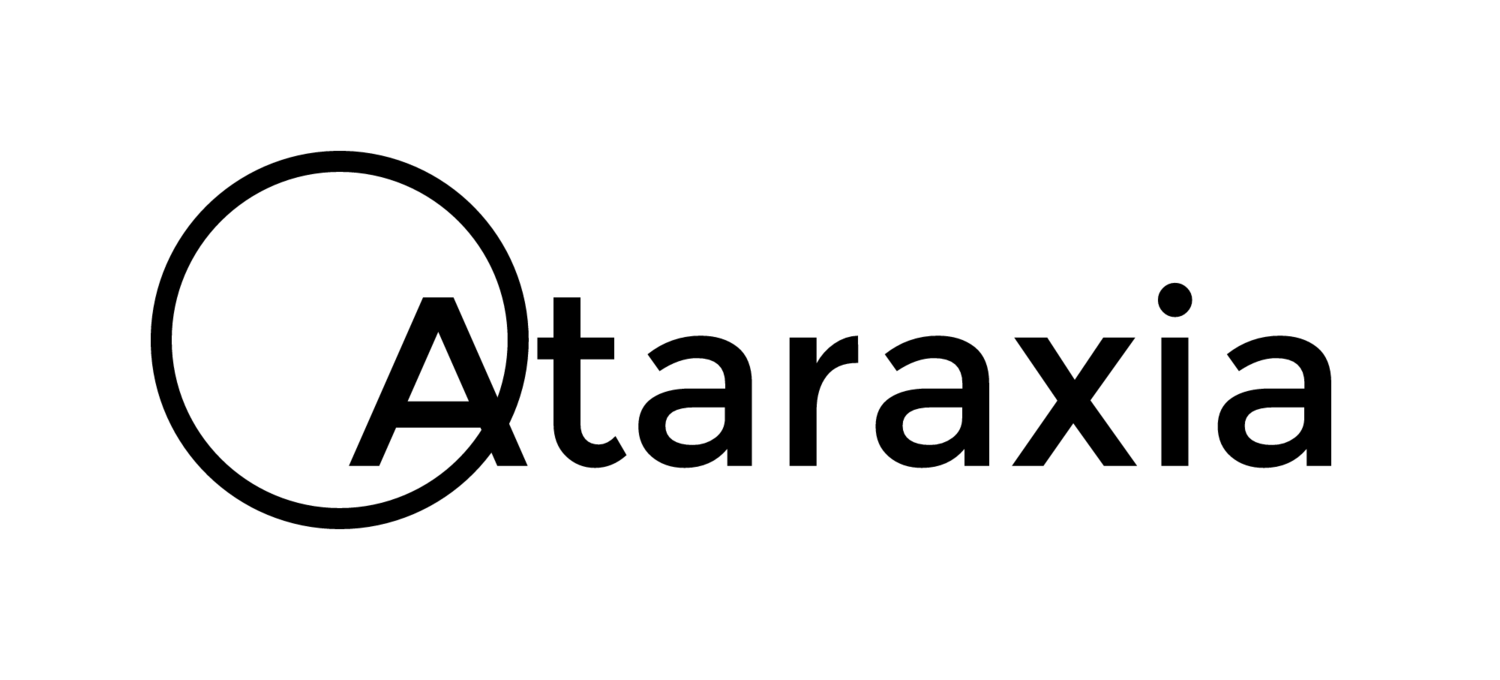Vivimos constantemente obsesionados por la edad, por el tiempo y por los años. Medimos madurez, éxito, oportunidades y habilidad en base a la ilusión de los lustros y las décadas. Alimentamos nuestros propios prejuicios de apariencias temporales.
Justo el otro día asistí a un seminario para profesores en donde me vi rodeado de maestras con apariencia mucho mayor. Ahí estaba yo, sentado en silencio con mis lentes de pasta grande y mi expresión de un joven que apenas alcanzaría la mayoría de edad. Las marcas del tiempo se aprecian solo al ver detenidamente mi rostro y escuchar cuidadosamente mi voz.
“Disculpa, ¿tienes clase en este salón? Vamos a tener un curso para maestros.”
Estamos acostumbrados a dejarnos llevar por los espejismos de la edad.
“Soy profesor, vengo al curso”
Para cuando había pronunciado esas palabras hacía tiempo que la maestra había dejado de prestar atención. Se habla siempre del respeto a nuestros mayores; sin embargo, pocos considerarían que alguien menos experimentado que uno tuviera algo importante que decir o algo por lo que valga la pena respetarlo.
“Mijito, si te puedo pedir si haces espacio aquí para la maestra, ¿puedes poner tu computadora en tus piernas?”
Uno se acostumbra a comentarios ingenuos y conclusiones erróneas. Sería estúpido negar la bendición maldita de mi apariencia juvenil. Volteé a verla con algo de extrañeza y desdén, haciendo caso omiso de su extraña petición.
“Si no te vas a salir, ¿podrías al menos pasarte a las sillas de atrás para darle oportunidad a los profesores que vienen al curso?”
Dicen que la poca paciencia es cosa de los jóvenes ¿no?
“¿Por qué insiste en que me salga? ¡Ya le dije que soy profesor!” – repliqué con cierto enojo y una expresión de decepción ante la falta de sentido común de la maestra, que si vamos en tono con el texto, ya se veía mayor.
“Ah… pues… bienvenido… se ve usted muy jovencito” – contestó avergonzada.
Mi apariencia era suficiente para asumir que no tenía por qué escuchar nada que saliera de mis labios, pero ¿acaso es mucho pedir el que las personas contemplen antes la ruta respetuosa en lugar de asumir alguna infundada superioridad por obra mágica de haber vivido algunos cientos de días más que uno?
¿Es acaso realmente meritorio el exhibir algunos años más de supervivencia en una sociedad dónde la esperanza de vida nos indica que no es del todo complicado superar, con algo de suerte, los cuarenta años? Ni siquiera en los vinos la edad es símbolo inequívoco de mejores propiedades; ¿por qué entonces arrogantemente asumimos que los más jóvenes merecen menos respeto?
Ser un “traga-años” (término ya algo detestable) ha sido una experiencia agridulce de vida. De entrada he aprendido a lidiar con la ignorancia colectiva de la gente y la falta de imaginación de asumir que mi edad aparente tiene poco o nada que ver con mis habilidades intelectuales, mis dotes comunicativas, mi poder adquisitivo o mi sabiduría general sobre la existencia del hombre.
Cuando cursaba la preparatoria, tenía entonces la viva apariencia de un alumno de primaria o secundaria. Registré por ahí en cuarto o quinto semestre que diario, alguna persona ligeramente ignorante, pero con su dosis de valentía social, se aproximaba a preguntarme mi edad. Lo anterior era hasta cierto punto gracioso y comprensible; sin embargo, a la fecha aún hay un eslabón que no he logrado conectar.
“¿Estudias aquí en la prepa? ¿Cuántos años tienes?”
En ese entonces mi respuesta era la esperada para un alumno regular de preparatoria: Dieciséis años, lo normal.
“Ah… entonces… has de ser bien inteligente.”
¿¡Qué!? ¿Bien inteligente? Así nada más, un salto de fe por medio de habilidades deductivas que hasta la fecha no logro entender. Si soy un alumno regular de edad normal, por qué mi apariencia joven tendría algo que ver con mi habilidad intelectual. Ah claro… porque en apariencia sigo siendo un niño de 10 o 12 años. Un superdotado sin duda. Debí haber montado algún estudio sociológico entonces.
Es lamentable. Vivimos en un mundo de apariencias, de credenciales ilusorias y de referencias vacías. A nadie le sorprende la relatividad del tiempo; pero aun así lo asumimos como árbitro absoluto de validación profesional, personal y emocional.
Lo anterior, por fortuna, es fácil de remediar. La cuestión es simple: No pasan los años, pasan las cosas.
Así es. Muchas de las referencias temporales son consideraciones bastante ridículas si las observamos con detenimiento. ¿Por qué agrupamos niños en salones por edad y no por habilidades? ¿Por qué hacemos todos los propósitos en año nuevo y no cuando finalizamos o cumplimos los anteriores? ¿Por qué celebramos años y meses con nuestras parejas como si se tratará de alguna prueba de resistencia y no conmemoramos reconciliaciones y momentos valiosos juntos? ¿Por qué esperamos al último cuarto de nuestra vida para disfrutar de ésta y retirarnos? ¿Por qué elegimos lo que queremos hacer profesionalmente durante 40 años a los dieciocho? ¿Por qué a esa misma edad podemos ejercer derechos tan absurdos como votar, matar y tomar? ¿Por qué a un brillante joven profesionista se le menosprecia por el mediocre con más años de experiencia? ¿Por qué se ignora a los autores jóvenes cuando grandes genios, filósofos y literatos publicaron grandes obras antes de los treinta? No hay una sola respuesta, pero si un aire general de bella absurdidad.
Somos una especie de patrones, de tradiciones y de generalizaciones. Hemos forjado un funcional matrimonio con las falacias de conducta y aunque sea inútil intentar reformular los paradigmas de la temporalidad; es muy sano por lo menos dar cuenta de sus irrisorias suposiciones.
No es sencillo aprender absurdos; pues de entrada hay que vivirlos como los pequeños abismos que representan. Pero cuando tienes la fortuna de descubrirlos, vivirlos y sobrevivirlos entonces vale la pena apuntarlos. Si acaso, para que alguien más ría de sus particulares ironías.
Sobre el autor:
Federico I. Compeán R.
Ingeniero mecatrónico, escritor, filósofo y demás otras actividades clasificatorias que hablan poco del individuo y mucho del entorno en el que se desenvuelve.
Su labor reflexiva pretende reposicionar la filosofía como acto y ejercicio de vida; como crítica y acto creativo a la vez.