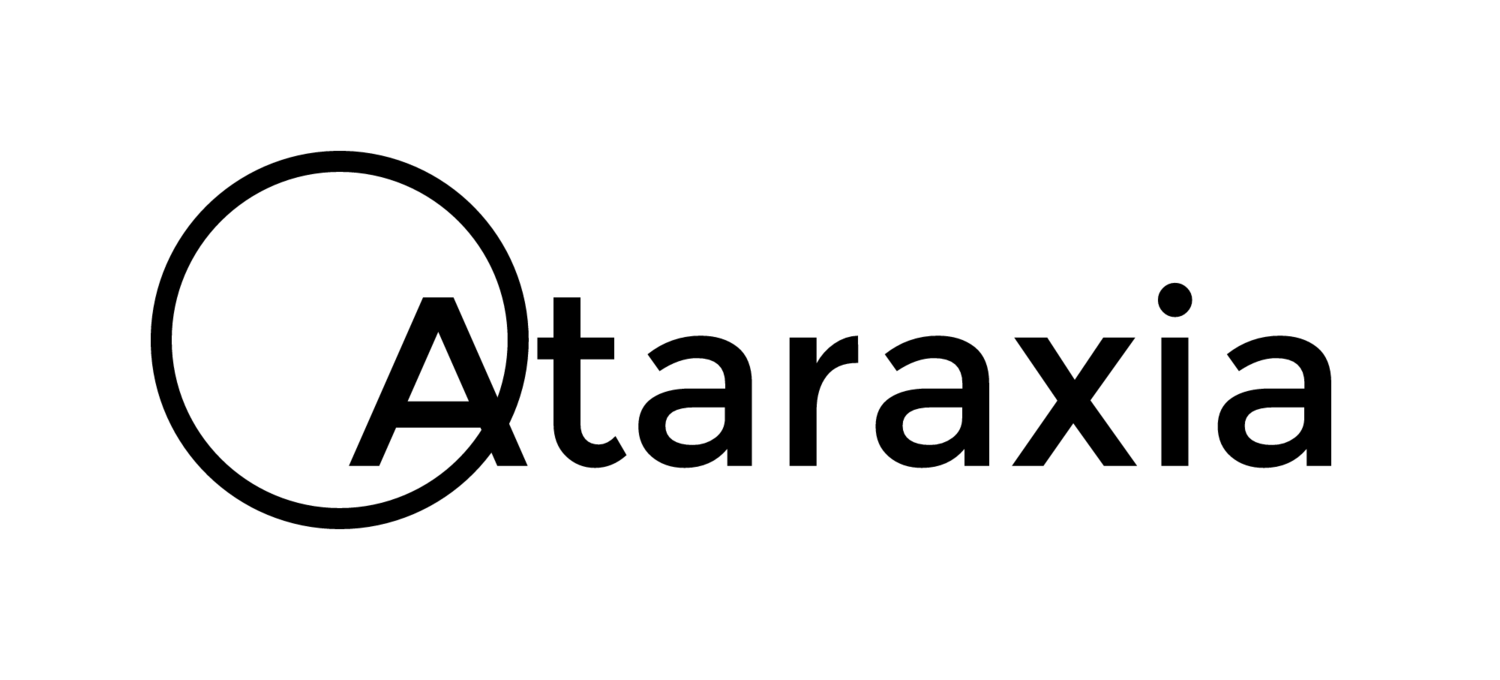El tiempo lo ensombrece todo. Es una ilusión que mata, que destruye, que detiene. Un espejismo turbio e incomprensible; pero letal. Un sueño del cual no podemos despertar; una mentira que nubla nuestro existir.
Siempre presente; siempre corriendo. Incontrolable e inalcanzable. Los que lo tienen lo desperdician y solo quién lo necesita se acuerda de él. Tratamos inútilmente de matarlo, de consumirlo; pero al final es él quien termina por agotarnos.
La verdad es que no lo necesitamos. Cuando se nos acaba el tiempo es cuando recordamos lo esencial; es cuando sentimos con más fuerza, cuando hablamos con más anhelo, cuando lloramos con menos pena. Es al ver el final tan inmediato que nos olvidamos de todo lo que no importa. De todo lo que nunca importo.
Pero no me refiero a la muerte; pues la muerte es repentina y aún más mundana que el dormir. El tiempo se termina cada día, cada hora. Pero se va sin que no demos cuenta; se esconde en la noche tras la luna y en el día bajo la inmensa sombra del sol. Se va porque sabe que lo necesitamos; pero que estamos mejor sin él. La inercia lo reclama y la indiferencia lo distrae; pero aun así el tiempo siempre se escapa por un camino del que no puede volver.
Se mueve tan rápido y en silencio que a veces creemos que sigue ahí. No tenemos cuidado de asegurarnos de su presencia y al final; cuando se acaba y lamentamos su partir, nos damos cuenta que el tiempo es lo menos importante de todo lo que hemos perdido.
Sobre el autor:
Federico I. Compeán R.
Ingeniero mecatrónico, escritor, filósofo y demás otras actividades clasificatorias que hablan poco del individuo y mucho del entorno en el que se desenvuelve.
Su labor reflexiva pretende reposicionar la filosofía como acto y ejercicio de vida; como crítica y acto creativo a la vez.