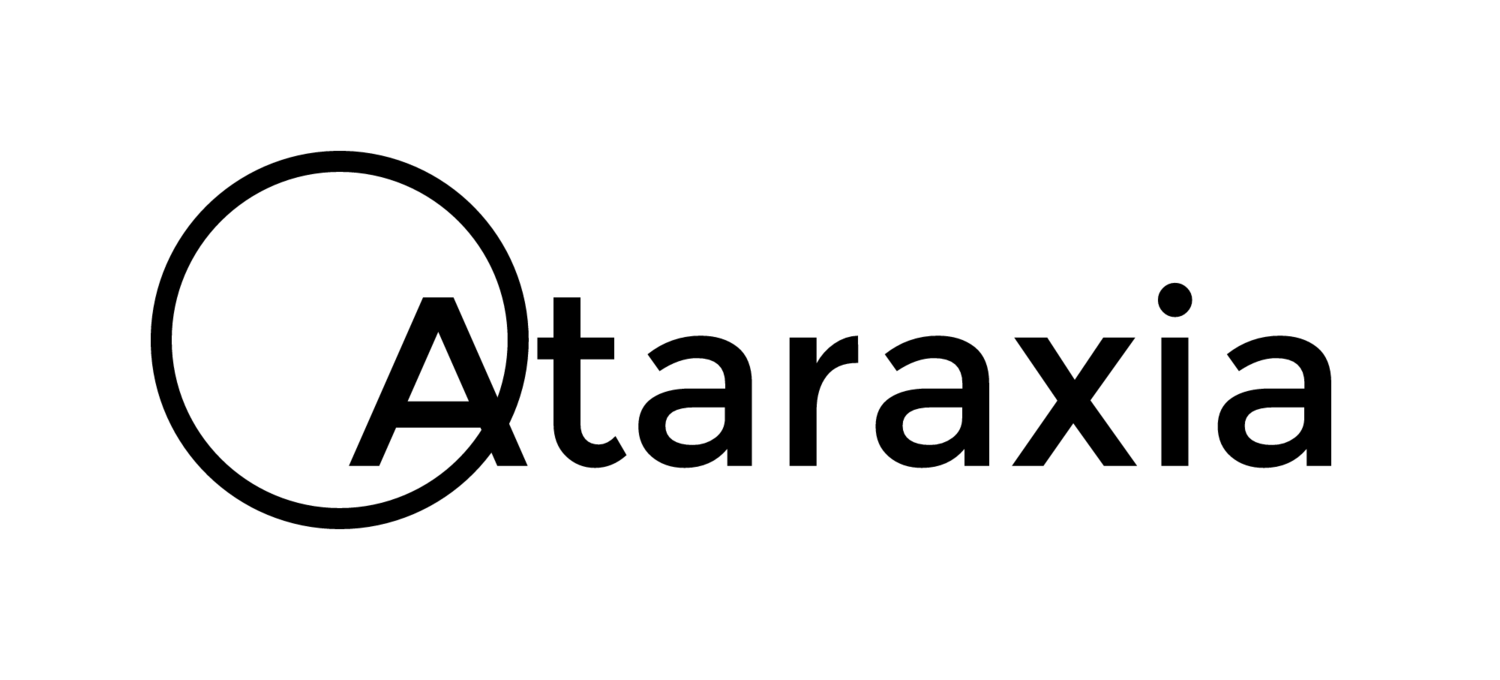Hay veces que quisiera poder escribir hasta ver el amanecer. Sentarme y teclear palabras con una coherencia casi musical hasta el final de la noche. Imagino lo que sería tener una claridad casi divina para ver párrafos ininterrumpidos de ideas presentadas de forma dinámica y lírica. Poder bailar con las letras como se baila con la música. Ver el cansancio desaparecer junto con la noción del tiempo. Dejar únicamente el sonido de cada vocal y consonante en harmonía veloz y placentera.
Escribir así, con ese enfoque, requiere despegarse un poco de la realidad. Para moverse en las aguas de un texto como un pez en las aguas de un río hace falta olvidar que se es un pez y también olvidar que se está en un río. Sentir con la mente y pensar con el alma. Disociar el yo en el todo. Transformar la soledad en una compañía infinita.
¿Qué hay entonces de los sentimientos? Escribir es expresarse y como tal tiene que hacerse de forma emotiva… con cierto nivel de coraje incluso. Las ideas plasmadas en un texto no son más que emociones hechas hielo. Volatilidades sacadas de su origen para quedar plasmadas en una partitura efímera y permanente a la vez. Escribir es enojarse, llorar, desgastarse, gritar y fundirse en el silencio. Encontrarse con él y desafiarlo.
Sin embargo resulta difícil hacer todo esto sin pensar en un porqué, en un para qué y en un para quién. Más en esta época dónde nunca estamos solos. El contenido tiene que emocionar con la misma intensidad a quién lo escribe y a quién lo lee. Lamentablemente hemos olvidado cómo es el sentir de los demás y por ello las palabras que hablan de abstractos emocionales nos confunden y aburren. Antes bastaba con ponerle rostro a algún drama existencial para motivar una lectura morbosa; ahora ni siquiera los títulos engañosos garantizan más que unos segundos de lectura irregular.
Se escribe al aire, como hacían muchos pensadores antes que yo; pero ahora ese mismo aire es pesado, asfixiante y un tanto aterrador. El miedo resultaba fugaz. Las palabras se escapaban como agua corriente y si eran o no leídas no resultaba mayor inconveniente. Ahora, sin embargo, al quedar desatendidas genera una angustia extraña y enfermiza. Estamos tan solos que la ilusión de conectividad y relevancia es todo lo que nos queda para ser y estar. Entonces, el ser ignorado se convierte en una afrenta; no hacia nuestra opinión, pero hacia nuestra existencia.
El ignorar nuestro contenido, uno de los últimos bastiones de identidad, se vuelve una manera de invisibilizarnos en un mundo donde todos los días luchamos para ser vistos, escuchados y tomados en cuenta entre un millón de gritos de falsa autenticidad. Lo curioso es que no es importante ni el mensaje, ni la idea; mucho menos entonces los sentimientos. Lo que importa es la entrega, el paquete y las ilusiones que su consideración puedan traernos.
Imaginemos esto: una bella joven en un atuendo otoñal observa desde su recamara la ventana de su cuarto. Esta se encuentra salpicada de la tímida lluvia que anuncia el frío invierno que está por venir. Mientras toma su taza de té, un bello gato blanco se desliza en la escena para complementar la estética genérica de la escena. Al dejar la taza, regresa a su libro, de esos libros de ediciones nuevas pero ya con las hojas un tanto gastadas, con un aroma delicioso entre ellas. Toma su plumón y subraya una bella cita de nuestra autoría.
La cita no importa. Las ideas no importan. Nos interesa la imagen. Nos interesa ser lectores y ser leídos en la alucinación de un momento cuántico en el que podemos presenciar y presenciarnos en nuestro ejercicio de relevancia. Ese suave momento imaginado es motor suficiente para intentar verter nuestros vacíos en una hoja de papel; por más insulso y vacuo que sea nuestro discurso.
Cuando lo cotidiano drena la voluntad de expresarnos, la identidad se vuelve también una fachada. Esta se decora con prendas de marca, con consumo irresponsable, con hábitos ligeramente saludables pero altamente fotografiables. Nos volvemos un hermoso envase de individualidad simulada. Se nos olvida que estamos vacíos y por ello estamos como locos invitando a los demás a beber de nuestro interior.
Hay otra escena, una que me gusta describir por la familiaridad del método: Estamos enojados, moribundos; pero enojados. Hemos sido ignorados o entendidos simple y llanamente como un punto más en un mar de sujetos indistinguibles. Sentimos un vacío pronunciado. Las injusticias todavía nos hacen llorar. La realidad se observa inadecuada y nuestra experiencia, absurda. Tomamos banderas que no entendemos y causas que no son nuestras. Hablamos de imperativos. Atacamos con fuerza y sin mirar atrás. Las formas desaparecen. La ira, la indignación y la superioridad moral se vuelven la forma. El fondo sigue estando vacío. Elevamos las banderas y las manos al tiempo que cortamos y quemamos las que nos parecen inadecuadas, poco educadas o intrascendentes. Olvidamos los procesos lentos y tortuosos de la realidad y, sobre todo, de su historia. Somos momentos de malentendidos y violencia simulada. Somos proyectiles a la deriva, buscando hacia dónde dirigirnos y en dónde explotar. Escribir argumentos es una pérdida de tiempo. Discutir es sinónimo de atacar. Cuestionar es una ofensa. La queja un tabú. La paradoja se nombra como hipocresía. Invitamos al lector para llevarlo a un callejón oscuro y descuartizarlo.
Escribir se vuelve entonces un ejercicio de miedo, como la guerra. Atacar o ser atacado. Acumular armas, disparar discursos, reciclar visiones ajenas y contextos inhóspitos. Hablar desde la ambigüedad, desde el humo y la arena. O peor aún: callarnos. Expresar ideas en el marco mezquino de la corrección. Hacer arte en blanco y negro. Apegarnos a la tiranía de la autocensura o despotricar con todo. Ambas son posiciones resueltas. Ambas son conservadores, temerosas y deshonestas.
¿Será entonces que ya no hablamos de ideas por miedo a expresarlas? No, más bien por miedo a que nadie las lea.
Sobre el autor:
Federico I. Compeán R.
Ingeniero mecatrónico, escritor, filósofo y demás otras actividades clasificatorias que hablan poco del individuo y mucho del entorno en el que se desenvuelve.
Su labor reflexiva pretende reposicionar la filosofía como acto y ejercicio de vida; como crítica y acto creativo a la vez.