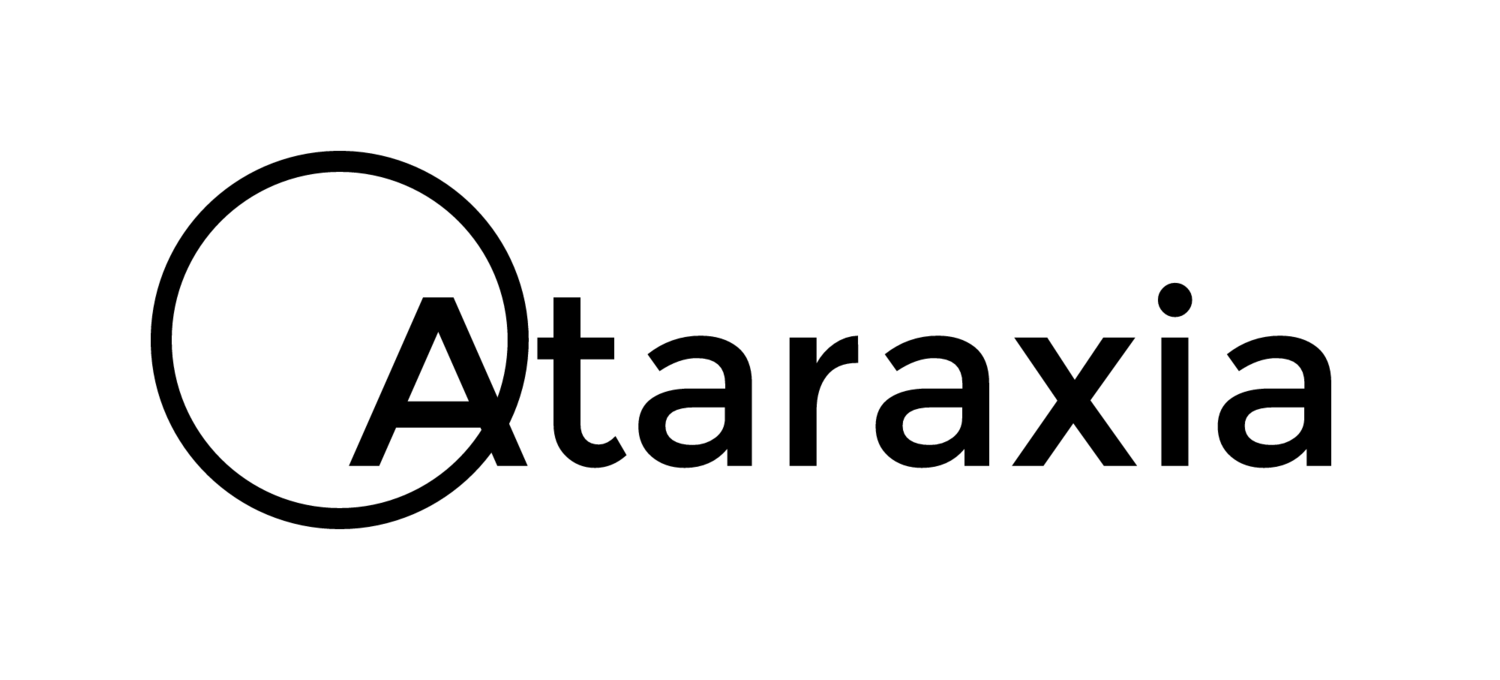De las discusiones más interesantes de los últimos meses ha sido la relacionada con la libertad de expresión contra el derecho a no ser ofendido, el marco de las mirco-agresiones y muchas otras discusiones en torno a lo que está “bien” y “mal” en términos de inclusión, comunicación y normas sociales en general.
Sabemos que vivimos en una realidad “complejizada” y líquida; términos estándar en este momento histórico de postmodernidad. No dibujaré aquí un panorama teórico completo, pero los que están más o menos inmersos en estos discursos tendrán noción de lo que nos antecede. Es claro que este devenir de modernidad a postmodernidad no es trivial y es su misma naturaleza histórica la que debe proporcionarnos algo de luz ante esta maraña de absurdidades y discusiones unilaterales que parecen salir de la nada misma.
Quiero partir desde el punto de que este es un tema moral. Es imposible deslindarnos de discursos morales cuando se pretende esgrimir o definir lo “correcto” e “incorrecto” en términos de comportamiento. Anterior a estos debates morales el campo de batalla era esencialmente ideológico. La ética de cada ideología estaba implícita en la discusión, pero se obviaba debido a la suposición una base moral más o menos homogénea.
El enfrentamiento simplificado entre la izquierda y la derecha no cuestionaba imperativos morales, al menos no de manera explícita, sino que el debate ideológico centraba ciertos conceptos y valores por sobre otros y a partir de ahí se dibujaban la ética específica de cada bando. El enfrentamiento era principalmente conceptual y el debate se dibujaba a partir de las elucidaciones filosóficas y políticas que daban prevalencia a un valor sobre otro, por ejemplo, la libertad individual sobre la seguridad, la libertad económica sobre la colectiva, la libertad de expresión sobre la estabilidad política; y cosas de ese estilo.
En términos políticos y prácticos esto ha quedado atrás. Las discusiones ideológicas existen, pero se encuentran mayormente descontextualizadas. Los mismos valores y las narrativas de estos no coinciden o son difíciles de reconciliar dadas las limitantes epistemológicas de nuestra realidad: una realidad de apariencias y espejismos, una realidad de imágenes. Prueba de ello es que el debate político al día de hoy es una simple caricatura. La cuna de la democracia moderna, E.U.A., muestra su carrera política como un circo en dónde la polarización de sus bloques políticos ya no atiende a discursos ideológicos sino directamente a presunciones morales desconectadas de la realidad. En otras palabras, el discurso o la narrativa política esta encapsulada en ella misma y no tiene correspondencia con el presente histórico.
Algo similar acontece en los movimientos sociales modernos, mismos que anteriormente se sustentaban en algún discurso ideológico con éticas implícitas ahora se erigen directamente de presunciones morales. El problema no ocurre entonces de discutir en el campo de la moral, es decir, en la ética; sino que los imperativos morales se elaboran desde una base principalmente emotiva, subjetiva y sin ningún tipo de rigidez o evaluación argumentativa. Es decir, desde morales pre-asumidas como correctas, totalmente fuera de la ética en la que deberían operar. Entenderemos así entonces lo inutilidad del debate. Contrarrestar posturas morales asumidas como correctas es básicamente enfrentar dogmas contra otros.
Esto proviene de la individualización de la narrativa, fruto de esta misma postmodernidad. Es congruente entender la caída de los grandes discursos históricos: la modernidad, la religión, el progreso, el positivismo, etc. Su cuestionamiento, análisis y examinación son la base de una interpretación crítica de la realidad. Sin embargo, en vez de contextualizar estos discursos dentro de la realidad subjetiva personal, los hemos sustituido por completo por esa misma narrativa individual.
Lo anterior tiene sus dosis de ironía, pues en un mundo complejizado y entrelazado en redes imaginarias y reales, es claro que una narrativa individual quedará siempre corta de la realidad histórica de nuestro presente. El concepto de “individuo” se cierne entonces como la principal inconsistencia epistemológica de nuestra nueva ola de imperativos morales. Negamos, desde la concepción de estos, que nuestra individualidad es imaginaria. Negamos el concepto de “sujeto”. Es decir, sujetos al otro, a los otros y a las circunstancias históricas.
La narrativa individual surge de ahí, de la irrealidad. Se presenta como un espejismo atractivo, e incluso coherente, para responder a lo complejidad de nuestra actualidad. Es una salida fácil ante la aparente falta de significado del presente. Así mismo, se construye con una ilusoria dosis histórica, en dónde nuestro presente es construido a modo de entre los fantasmas de identidad que asumimos como nuestros.
En un una sociedad de imágenes y espectáculo, de relativización e incertidumbre; las identidades pre-postmodernidad ya no cumplen con su propósito de significación. La realidad se ha vuelto insoportablemente trivial y no tenemos base ni en el trabajo, ni en la familia, ni el amor, ni el sexo, ni en la patria, ni en nosotros mismos. Anteriormente un o dos de esos elementos eran suficientes para proporcionarnos una identidad sólida a partir de la cual podíamos construir sentido sin muchos problemas o complicaciones. Este ya no es el caso.
Al problematizar la identidad, fruto del mismo devenir tecnológico de una interconectividad excesiva, hemos quedado como recipientes vacíos en un presente que espera mostremos contenidos nuevos cada minuto. Somos botellas vacías en el escaparate más visto del mundo. Surge entonces la necesidad de reclamar identidades nuevas, de componerlas de los fragmentos abandonados de aquellos bastiones de estabilidad del pasado. El trabajo, la familia, el amor, el sexo y todo lo demás se combinan entonces a nuestro antojo para generar una identidad de forma; sin detenernos nunca en su fondo.
Con esos fragmentos construimos entonces una narrativa que no atiende a una realidad histórica sino a un collage caprichoso de indulgencia y auto-validación. Dado que nos es imposible encontrar sentido fuera de nosotros (porque nosotros mismos hemos decidido destruirlo) lo construimos desde adentro; pero no en el sentido existencialista tradicional; sino en el sentido de tomar cristales rotos de un ensayo de identidad vacío.
Es claro que una narrativa de esa naturaleza no puede ser evaluada, criticada o argumentada; pues surge de la misma nada que pretende escapar. Copiamos y pegamos imágenes de nosotros mismos hasta dar la apariencia de tener un discurso de identidad sensible. Estas mismas narrativas se transforma entonces, no en contexto, sino en el argumento mismo.
El discurso es bastante engañoso, pues argumentamos desde posiciones aparentemente congruentes y consistentes; partimos de “nuestra” historia y el conocimiento privilegiado que tenemos sobre ella para elucidar juicios morales. La receta es perfecta para crear el ambiente de deshonestidad intelectual que potencializa nuestros debates inútiles e intratables en esta postmodernidad.
La narrativa propia es una carta intransferible e incuestionable. No sirve ya para dar contexto sino que es contexto mismo, estático, impenetrable e indescifrable. Un bastión rígido que no puede ser cuestionado o traído a cuentas. Esto confluye de manera perfecta con el ciclo de la argumentación moral no razonada; pues el juicio moral surge de una identidad subjetiva artificial y su validez descansa sobre esta misma. La perspectiva se vuelve el argumento y la validación o examinación del juicio moral se obvia.
Los desacuerdos no parten entonces de un choque conceptual, ideológico o argumentativo. Ni siquiera parten de un choque moral; pues es posible que la moralidad subyacente sea la misma (por ejemplo el discurso de los derechos); sin embargo se parte de entrada desde puntos aislados e incompatibles, pues estos se centran dentro de una pre-fabricación totalmente personal. Dentro de un contexto histórico inerte, particular y ficticio.
Se han desdibujado; o más bien, se han borrado conscientemente todas las líneas de acuerdo y referencia. La noción de la subjetivación de la historia se ha convertido en una prerrogativa. Para empeorar el asunto, la sola discusión o enfrentamiento de estos imperativos morales es ofensiva en sí; independientemente de su contenido. Esto debido a que la narrativa no es solo contexto, sino que también representa identidad y se cierne como nuestro único salvavidas en el mar de un nihilismo existencial que nos negamos a enfrentar. Los desacuerdos ya no son conflictos intelectuales; sino que ponen en juicio nuestra misma referencia de existencia. Cada que entramos en una discusión ponemos en la línea nuestra identidad y propósito. Al no tener nada más, nuestros flotadores existenciales se han vuelto nuestro todo. Aceptar una equivocación en el plano de lo moral es derrumbar nuestro propio castillo de cartas. De hecho, el buscar constantemente el conflicto para validarnos se vuelve entonces el ejercicio preferido de identidad.
Lo anterior es terriblemente dañino pues en primera nos vulnera. El individualizar nuestra propia narrativa a ese punto nos deja tambaleantes antes los embates de la realidad que se crea fuera del control y delimitación clínica de nuestros imaginarios de identidad. La necesidad de crear “espacios seguros” se vuelve entonces prioridad; pues fuera de ellos estamos expuestos a desaparecer(nos) por obra y gracia de nuestra misma subjetivación excesiva.
El otro gran riesgo es que las problemáticas de base en los temas de discriminación, exclusión o victimización; quedan efectivamente de lado. La discusión, como argumentaba, se cierna en la moralidad de realidades burbujoides y desvinculadas del plano histórico colectivo; de forma que los procesos sociales históricos reales no se traen a discusión. Es decir, en la gran ironía de las cosas, efectivamente se invisibilizan las causas reales de injusticia; esas que no atienden a espejismos identitarios personales, sino al crudo y multifactorial devenir histórico real. Y es en ese devenir histórico patente en dónde es necesario incidir, no en el imaginario ficticio individual.
Finalmente, otra consecuencia grave de esta tendencia de individualizar las narrativas es que de inmediato genera conflictos intratables que, desde el punto cero, polarizan a los grupos involucrados. Esa polarización, engañosamente atribuida a diferencias de ideologías morales, genera una situación de riesgo de inmediato. Se violenta entonces por medio de la discusión misma, sin examinar nunca las causas inherentes del conflicto en sí.
En un esfuerzo por dibujar referencias que justifiquen el advenimiento de estos debates inútiles nos hemos creado entonces una multiplicidad de adjetivos, categorías y etiquetas clasificatorias que; aunque en principio nos sirven para delimitar bandos, terminan generando un caleidoscopio de estereotipos e imaginarios tan particularizados y excluyentes que se vuelven conflictivos por si solos.
Así como la pretensión de definir géneros musicales snobs y excluyentes sirve solo para re-definirnos en base a lo que no somos (i.e. no ser mainstream), así las definiciones identitarias de sexualidad, ideología, clase, nacionalidad y espiritualidad nos han hundido en un estilo de hipsterismo existencial en dónde nuestra única identidad parte de que tanto podamos, moralmente, menospreciar las identidades ajenas y distanciarnos de ellas.
Las luchas, causas e identidad son entonces, en la ética del sistema que les dio origen, bienes posicionales tan superfluos e inútiles como una loción, un carro o el último iPhone. Transferibles, modificables, personalizados y, los más importante, inmediatamente visibles.
Parece no existir ya escapatoria al vicio de las imágenes. No hay lugar ni concepto sobre el que podamos resguardarnos. El nihilismo que tanto miedo tenemos se alimenta de todos los remedios a medias que hemos generado para escapar de él. Ese vacío, profundo, aterrador y mal oliente es una realidad. Esta aquí, sobre nosotros, en nuestros sueños y en las profundidades de nuestra bien disfrazada oscuridad.
Los discursos si han caído; pero no es necesario reemplazarlos con otras salvaguardas igual de ilusorias. Es necesario hacerle frente al vacío, hundirnos en él y ver qué podemos encontrar en ese fondo. Es hora de re-significar esa oscuridad como nuevo principio emancipatorio. Librarnos de las cadenas que nosotros mismo creamos para salvarnos de derivar mar adentro en la posibilidad del presente. La tecnología y la ciencia siguen ahí y la naturaleza de la materia y la existencia sigue siendo la misma; lo único que habrá que cambiar es que hacemos a partir de ellas.
La narrativa entonces tiene que construirse en colectividad y sin ignorar la realidad histórica. Es relevante siempre considerar la perspectiva subjetiva, pero no como definitoria, sino como el complemento de la examinación integral de nuestras perspectivas. Las narrativas históricas pesan, no por un arbitrario sentido de tradición o inmovilidad; sino por la naturaleza misma de su innegable existencia. No podemos cerrar los ojos ante el devenir histórico y mientras no reconozcamos que no todo es construido a partir de nosotros, sino en sujeción a las construcciones colectivas de nuestro contexto inmediato; no podremos entender la realidad en toda su problemática complejidad. Es a partir del entendimiento de esta complejidad inherente que tenemos que dibujar mínimos morales de acuerdo, en vez de estar constantemente buscando diferenciadores y alienadores para alimentar la ilusión de nuestra narrativa histórica individual.
Sobre el autor:
Federico I. Compeán R.
Ingeniero mecatrónico, escritor, filósofo y demás otras actividades clasificatorias que hablan poco del individuo y mucho del entorno en el que se desenvuelve.
Su labor reflexiva pretende reposicionar la filosofía como acto y ejercicio de vida; como crítica y acto creativo a la vez.