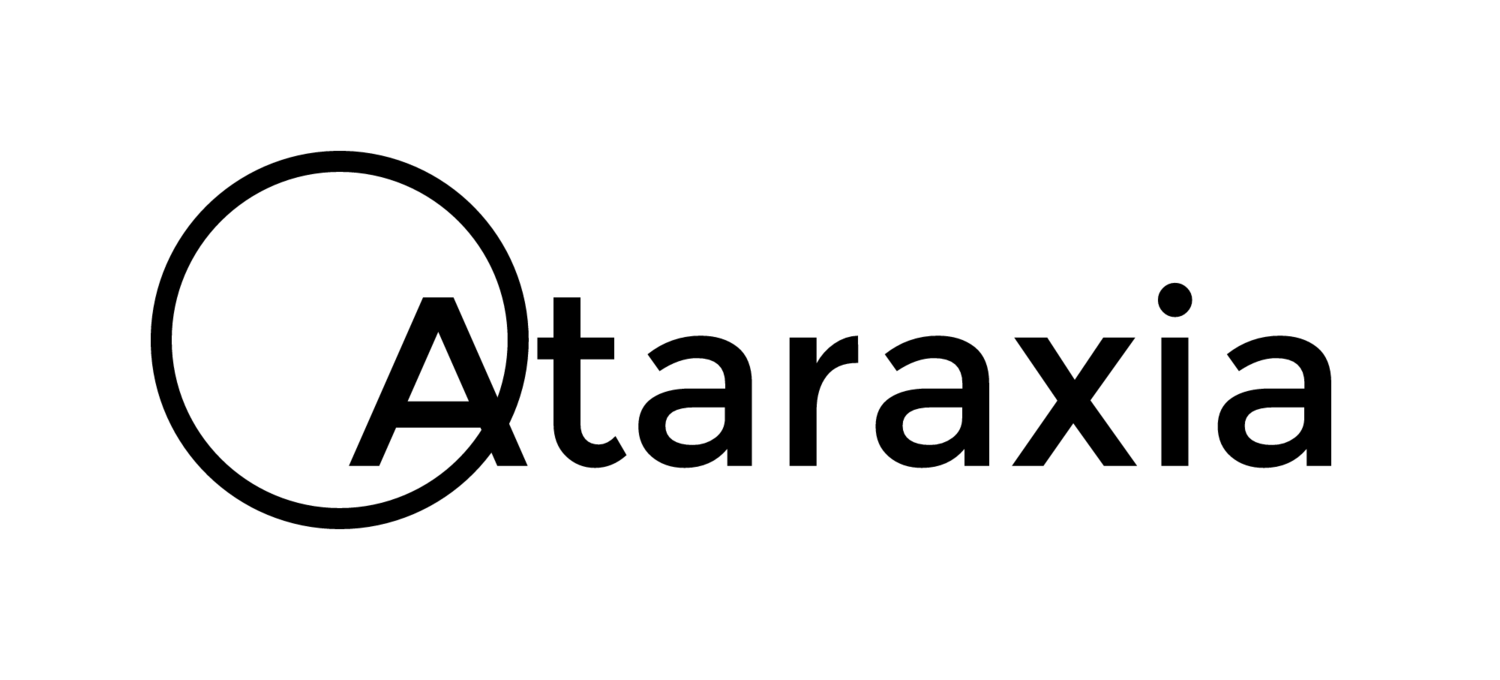“La lucidez es un don y es un castigo, está todo en la palabra, lúcido viene de Lucifer, el arcángel rebelde, el demonio. Pero también se llama Lucifer el lucero del alba, la primera estrella, la más brillante, la última en apagarse. Lúcido viene de Lucifer, y Lucifer viene de Lux y de Fergus que quiere decir el que tiene luz, el que genera luz, el que trae la luz que permite la visión interior, el bien y el mal, todo junto. El placer y el dolor.
La lucidez es dolor y el único placer que uno puede conocer, lo único que se parecerá remotamente a la alegría, será el placer de ser consciente de la propia lucidez, el silencio de la comprensión, el silencio del mero estar, en esto se van los años, en esto se fue la bella alegría animal.”
Alejandra Pizarnik
En esta época de diálogos tan confusos y conceptos tan agotados pareciera que la única forma de expresar un mensaje sincero es sonando pesimista. Sin embargo esta percepción, que considero errada, viene de la ilusión moderna que nos hizo creer hace décadas que teníamos el futuro controlado. Durante generaciones comenzamos a creernos aquel cuento que dictaba una evolución humana (en todo el término de la palabra) como un proceso lineal y ascendente. La tecnología parecía seguir ese patrón y nosotros, embobados en esa misma potencialidad, nos creímos el cuento de hadas de una utopía moderna, futurista y libertaria. Había triunfado la razón.
El posmodernismo, en toda su confusa conceptualización vacía, intentó despertarnos de aquella hipnosis estructurada hacia el miedo y la estabilidad. Se abrieron los discursos por medio de la absurdidad, tan evidente, de un presente realmente detestable. Las contradicciones latentes de nuestra intención de idealidad rebotan diariamente en esa constante manufactura de consentimiento que hoy hace gala de la misma cultura para permanecer en una superficialidad cómoda, inocua e inconsecuente.
No es coincidencia que las imágenes y la comunicación excesiva sean el opio de nuestras mentes más ilustradas; y que así, hundidos en las múltiples facetas de nuestro engañoso mosaico artístico olvidemos la existencia de la marginalidad, el dogmatismo y el fracaso del espíritu humano que, en congruencia con el discurso económico, puede considerarse como global.
Detesto hablar de izquierdas o derechas; de capitalismos, anarquismos, socialismos y demás fenómenos tan vastos, diversos y diferentes que el clasificarlos tan burdamente en las secuelas de discursos con décadas de exhaustiva monotonía se antoja ridículo, burlón y casi demencial. Más, la actualidad no se cansa de golpearme con burlas que desnudan de forma obvia la verdadera crisis de nuestros tiempos.
Tan solo hace falta remitirse a los noticieros internacionales durante los últimos meses para dar cuenta del terrible engaño de racionalidad al que nos sujeta la esclavitud de un presente absurdo. Es sorprendente, cuando se le observa consciente y fríamente, el que podamos proseguir el día a día guiados por nuestras superfluas necesidades burguesas sin percatarnos que la existencia como tal no solo carece de sentido; sino que se empeña en mostrarse como una sátira de todo lo que consideramos sagrado.
Es imposible que se oculten las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Corea del Norte, o los padecimientos de las luchas ideológicas en Venezuela. Es inútil ignorar los disturbios en Ucrania y así mismo pretender que en México no se matan periodistas y desaparecen inconformes. Es realmente irrisorio el observar el final de la fiesta olímpica que se llevó a cabo con toda la ironía de una dualidad rusa dolorosa, sorprendente, indignante y llamativa. Y más extraño es el mundo en sí; ese mundo que reacciona con puntos y líneas ante una abrumadora tridimensionalidad de conflictos, antípodas y núcleos de caos. No es patético que todo lo anterior sea tan evidente y el mundo continúe, como si nada, en curso hacia el abismo que lo consume así.
Todo el caos anterior no tiene que ver con un sistema o el otro; con un político o algún grupo particular. No se trata de dictadores, banqueros, revoltosos, estudiantes, narcotraficantes, empresarios, magnates, marginales, refugiados, reaccionaros, terroristas o anarquistas. Se trata de una ilusión violenta de control en un mar de confusión, ignorancia e instintiva agresividad. El mundo detesta ser como es y entonces ¿qué nos queda a nosotros como su reflejo?
Nada de lo anterior detiene al mundo pues el mundo se ha acostumbrado a girar inconsecuentemente. Lo urgente no es comprender esa violencia, ese dolor, esa ira. No nos interesa explicar porque todo se ha vuelto tan inadecuado. Lo que nos mueve y nos despierta en la noche son los pormenores de una logística agraviante de vida. Nos preocupa comer, dormir, disfrutar y embriagarnos. No precisamente en ese orden. No pretendo tratar de elevar aquí alguna prepotente postura que mine la gloriosa calidad natural de las necesidades citadas. Si no hubiese yo pecado de hedonista (asumiendo la tradicional moralidad de religiones serviles) estaría ya vuelto loco; pero es importante el poner en claro que esos móviles son primitivos, básicos y casi instintivos. Excepto claro el emborracharnos, lo cual es más como una voluntad colectiva de adormecer nuestras angustias.
¿Dónde nace entonces la diferencia con aquellos primates que observamos desde arriba? No hay acaso otras necesidades que reivindiquen nuestra condición humana. Incluso el lenguaje se va poco a poco perdiendo en simplificaciones, en imágenes y en símbolos de común interpretación. Una carita feliz, un meme popular, un like insulso y otros hábitos híper-modernos nos remiten al sentido tribal del lenguaje salvaje y homogéneo.
No pretendo remitir alguna tesis primalista que satanice las tecnologías y condene nuestra dependencia de herramientas desarrollados por nuestro indomable intelecto; pero si hay que ser muy cuidadosos de suponer que nuestro desarrollo exponencial de necesidades tecnológicas es sinónimo de alguna pretensión de ascendencia social y/o cultural. Por si no habían dado cuenta, vamos cuesta abajo en una pendiente de sinsentidos. Somos como una oscura bola de nieve, rodeada del tono púrpura del nihilismo destructor.
Hemos tomado la peor parte de la racionalidad; esa que se asume como verdadera y se ignora ante una consciente negación de la lucidez. Huimos de aquellos momentos de verdadera consciencia, de aquella estética que hace vibrar a las almas. Buscamos entonces más bien la anestesia ante la enfermedad de nuestra eternidad. Hay veces que ni siquiera el arte logra redimirnos; y nuestro juicio es tan dispar que ya solo la violencia y la sexualidad despiertan tintes de nuestra esencia sublime. La historia se remite solo como un mito en las películas y documentales; esos que basan su valor en su factor de entretenimiento y el rendimiento monetario que puede obtenerse de él.
La nostalgia, el amor y la melancolía se han vuelto bienes de consumo. Añorar, extrañar y llorar son el aderezo de las imágenes de vida que se venden como productos. El patetismo de nuestra híper-comunicación se hace evidente cuando preferimos la segura y reconfortante distancia del texto cortado en una pantalla de celular al momento extraño e incómodo de encontrar a esos desconocidos que llamamos amigos en un supermercado.
El amor es hipérbole de sexualidad y auto-indulgencia. Un pasatiempo moderno. Cuando el tiempo nos alcanza y las tradiciones no cuestionadas comienzan a pesar sobre nosotros entonces nos precipitamos a instituciones caducas e infértiles para hundir en el tiempo el sentir colectivo de desilusión que produce el arrejuntamiento de individuos huecos con voluntades muertas.
La premonición de un futuro gris, frío y con reflejos de cromo se ha vuelto un sueño oscuro de realidad. La memoria es la historia de nuestro apego a discursos exhaustos y promesas incumplidas de un presente con potencial infinito. Podíamos ser todo y día con día elegimos ser nada. Pero, qué sucedería si todos renunciáramos a estos espejismos; si el letargo se transformara en delirio de divinidad. Si nos transformáramos, cada uno, a través de ese divino absurdo, en Lucifer. ¿Qué pasaría si todos renunciáramos a la certeza de un futuro encasillado en caminos de intrascendencia? ¿Qué sería del mundo si volviéramos a la ira, a la iluminación, al arder de las almas que pretenden re-significar su existencia desde el vacío? ¿Cuándo fue que caímos tan profundamente en este abismo de sueños y oscuridad?
Es imposible pedirle el Santo Grial a un niño y esperar que lo encuentre dónde todos aquellos valientes caballeros fallaron al buscarlo. Sea por fuego, por sombras o por el brillo de la luna, las revelaciones que dan cabida a la realización de insignificancia son cada vez más efímeras y fortuitas en esta generación. ¿A quién culpar, entonces, de nuestro precipitar a la nada? ¿A quién cobraremos la factura de nuestra embriagante y oscura noche en el bar de los reflejos huecos? ¿Acaso nuestra naturaleza histórica dicta este árido destino? Puede que todo lo anterior sean solo señales saludables del ocaso de una consciencia que solamente se ha asumido como colectiva en el curso hacia la objetivación de la voluntad de vivir.
Esa voluntad, ese manifiesto de existencia; es la esperanza de un móvil redentor de nuestra vanidosa humanidad. No podemos todos renunciar al mismo tiempo, pues él también se nos presenta como un demonio con rostro de mujer; pero si vale la pena ir repensando la vida como totalidad y no como antecedente a una grandielocuente eternidad fundida en nuestros deseos más superficiales. El cielo es aún más irreal que nuestra racionalidad.
Hace falta recuperar el sentido de urgencia. No aquel que nos tiene atados a las manecillas de un artefacto impreciso; sino esa urgencia de librarnos de la desesperación del vacío de una existencia insignificante. Y no porque lo anterior sea posible; sino porque es solo mediante el desesperar profundo que pueden surgir cosas interesantes en el campo de nuestra interpretación existencial.
Es ahí donde roza lo lógico, lo místico y lo divino. Es la interpolación entre el cuestionar congruente y la epifanía del sentir individual que retomamos la conexión con aquel abismo de absurdidad que muchos antes que yo han descrito con mayor claridad. Precisamente ahí, en las profundidades de nuestro ser, en los sofocantes bosques de nuestro interior, en aquellas cavernas oscuras, húmedas y peligrosas de nuestro limitado pensar consciente; ahí donde habitan los monstruos de nuestra irracionalidad, de nuestros miedos y nuestras pasiones animales; ahí dónde se escuchan con claridad el eco de lo fantasmas y la voz seductora de la muerte; ahí en esos escondrijos a los que se tiene que ir solo por miedo a despertar a los esqueletos de memorias aterradoras y vergonzosas; ahí, en la más densa oscuridad, es dónde se encuentra el sentir colectivo y la inmanencia propia; aquella que no niega la falta de sentido en el Universo; pero que entiende la vida como un manifiesto de intención, una voluntad fuertísima, vólatil y bella de hacer vida, hacer existencia y ejercer la lucidez que ya solo se observa en los cometas que se auto-destruyen en su desfilar por la galaxia.