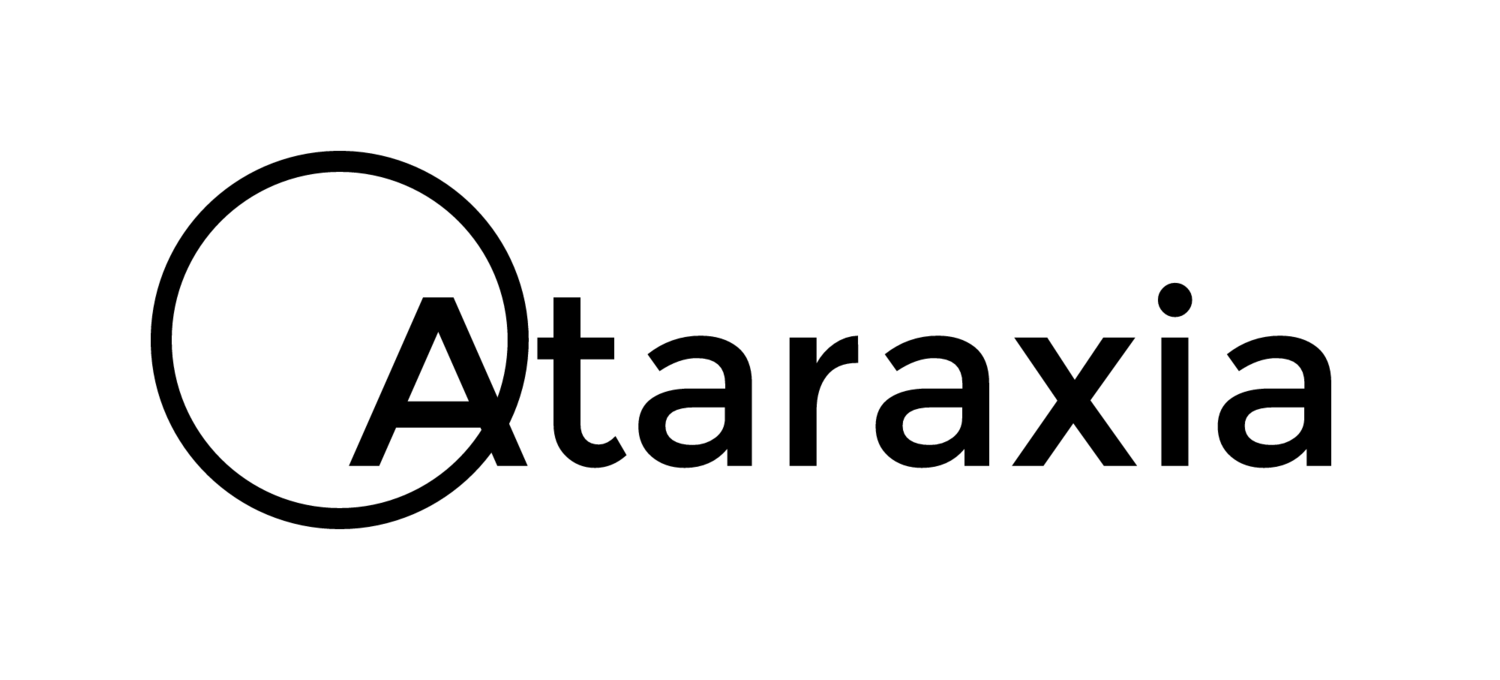“Consiste en enseñar a la gente que son mucho más libres de lo que sienten, que la gente acepta como verdad, como evidencia, algunos temas que han sido construidos durante cierto momento de la historia y que esa pretendida evidencia puede ser criticada y destruida. Cambiar algo en el espíritu de la gente, ese es el papel del intelectual.”
Michel Foucault
Los tiempos cambian y lo hacen cada vez de forma más rápida. Ese dinamismo, apreciado en el ámbito tecnológico como algo positivo, ha ido dejando huecos importantes sobre la comprensión de nuestra realidad. Se podría decir que la velocidad del cambio es mucho mayor que nuestra capacidad de re-interpretar nuestra realidad como sujetos, cayendo en una especie de desfase; en una suerte de retraso conceptual.
Lo anterior complejiza de forma importante el debate público, que ahora también se lleva a cabo en los híper-textos del plano alternativo de las “redes sociales”. El nombre resulta de inicio un tanto inadecuado, pues las redes sociales podrían entenderse en el contexto material como las simples conexiones entre sujetos ligados por su tiempo y espacio; sin embargo ahora la frase se refiere exclusivamente a los portales de Internet que lucran con el mapeo de nuestros gustos e interrelaciones.
La confusión sigue entonces presente. Por un lado la discusión se vuelve dinámica, casi instantánea. Si comparáramos la cantidad de palabras que compartimos gracias al efecto multiplicador de colocar un enlace en nuestro perfil de Facebook o de dedicar una tarde a discutir un artículo controversial por Whatsapp; no me sorprendería encontrarme que al menos en cantidad, hemos superado la habilidad de nuestros padres y abuelos para proveer, crear, compartir y discutir contenido.
La problemática resulta evidente, dentro y fuera de las redes. La cantidad de información es abrumadora, pero la calidad del debate es bastante pobre. ¿A qué se debe esto? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué se puede hacer para solucionarlo?
Las causas son múltiples y tienen mucho que ver con el fenómeno de transformación de los medios masivos y la comodificación de los contenidos. Es claro que se ha masificado la cultura, fruto del advenimiento del “pop” a finales de los 50s; sin embargo el problema no reside únicamente ahí. La inercia del contenido rápido, digerible y de valor meramente instrumental como distractor de nuestras monótonas rutinas laborales en definitiva afectaron el debate público.
¿Pero que acaso no queda la escuela como bastión del conocimiento y agente de diálogo, discusión y crítica? De manera similar, las universidades han poco a poco respondido a intereses diferentes. El funcionamiento de la academia como club exclusivo dónde se gestiona conocimiento auto-referente mientras se justifican presupuestos a través de investigación e innovación “sin riesgos” han hecho poco para tratar de revertir la despolitización y general aversión a la racionalidad argumentativa que todo debate social tendría que tener como punto de partida.
Lo anterior puede sonar a una crítica superficial en el mismo sentido al que estamos acostumbrados. Otra queja anecdótica que se presenta desde un bastión de necedad y con poco ánimo de ser retro-alimentada. Sin embargo las consecuencias de este simple apunte son también muy obvias para quiénes dedicamos algunos minutos del día a tratar de decodificar nuestra realidad de apariencias.
Sin precisar en ejemplos, hace tan solo falta observar las noticias del día para quedar perplejos ante la manera tan irresponsable como diversos personajes esgrimen opiniones como verdades universales. Cualquier controversia se discute con el principio de que aquel que grite más fuerte tiene la razón.
Con absurdas defensas fundadas en mal interpretaciones de la libertad de expresión, la tolerancia o la libertad religiosa; se puede “justificar” cualquier disparate mientras se tenga un grupo lo suficientemente numeroso o poderoso para defenderlo. En términos simples, se ha relativizado el conocimiento. Toda opinión vale por igual; sin importar si es o no justificada.
Si tomáramos una postura condescendiente podríamos esperar que los “expertos” mostraran el camino, abrieran brechas y clarificaran la situación. Sin embargo, si buscamos lo suficiente encontraremos todo tipo de doctores, luminarias, escritores, columnistas y demás portadores de credenciales que avalan nuestra opinión y la que es totalmente contraria. Lo mismo sucede con la información que consumimos de los medios diariamente. ¿Cómo hacer entonces sentido del debate cuando todos parecen (y aseguran) tener la razón?
Las soluciones individuales nunca son del todo complejas, al menos no en su planteamiento; sin embargo es obvio que la problemática mencionada es perpetuada consciente e inconscientemente por nuestra misma actitud hacia el sano diálogo racional –es decir- el de las razones.
Dar razones, argumentarlas y construirlas en un marco de lógica y crítica no es algo sencillo; y menos cuando nuestras creencias están en juego; cuando nuestra identidad (constructo fragilizado de forma brutal en los últimos 20 años) se encuentra amenazada. Somos lo que creemos, de eso no hay duda. Alterar una creencia es llanamente redefinir un aspecto de nuestro ser. Aceptar el error es de entrada un acto de gran humildad en una dinámica dónde se nos invita diariamente a pasar por sobre todos los que se enfrenten a nosotros, tengan o no razón.
Lo anterior indica entonces que en caso de querer cambiar esta tendencia es necesario construir una lógica colectiva; o en términos simples, tomar la abolición del dogma como causa y no como una simple sugerencia. La bandera de tal movimiento no puede ser más que la del regreso de los intelectuales.
La palabra “intelectual” siempre me ha parecido complicada y sin duda el utilizarla trae todo tipo de problemas. De forma que parte esencial de la tesis radica en re-definir al intelectual.
¿Qué no es el intelectual?
El intelectual no debe ser el experto, el especialista, aquel que ha dedicado toda su vida a desarrollar conocimiento profundo sobre un punto minúsculo mientras se evade la complejidad del resto del entorno.
El intelectual no puede ser tampoco el académico que asegura su estilo de vida dentro de una jaula de marfil. Aquel que enseña fervientemente de 9 a 5 para contradecirse el resto del día con su misma conducta. Aquel que dedica su trabajo a tesis que no son suyas, a discursos en los que no cree y alianzas que solo le funcionan a las instituciones a las que sirve.
El intelectual tampoco puede ser el escritor, el conferencista y el consultor que se jacta de tener la verdad última. Ese que sobrevive del engaño, del mercadeo de soluciones genéricas y superficiales. Ese que se beneficia de la misma inercia a-crítica de las organizaciones.
El intelectual tampoco puede ser el pesimista, el recluido, el personaje que se aísla del debate por miedo a no poder encontrar solución. El nihilista desesperado que prefiere continuar hundirse en el abstracto vacío de su propia lucidez.
¿Qué debe ser el intelectual?
El intelectual tiene que ser aquel que entiende la realidad como un conjunto de procesos, no como hechos espontáneos e instantáneos.
El intelectual es aquel que mantiene diálogo constante con los actores de las realidades que analiza. Que comprende los intereses que rodean una situación y es empático como todos los puntos de la ecuación.
El intelectual es inherentemente crítico. No da nada por sentado, mucho menos su propio conocimiento. Se cuestiona sus nociones y su relevancia de la misma forma que cuestiona su realidad inmediata y futura.
El intelectual debe ser un poco ingenuo, pero nunca confiado. Debe ser humilde y rebelde a la vez. Siempre en busca de la explicación simple, pero creativa.
El intelectual se debe reconocer como maestro y como alumno a la vez. Tiene que vivir en la dualidad de su propia autoridad y su mismo desconocimiento.
El intelectual debe entender el contexto de su actuar y el devenir histórico que le dio origen. No puede considerarse más que fruto de circunstancias y no como un instante dado.
El intelectual debe tener rigor, pero también ser intuitivo, e incluso, lírico. Debe entender que mucha de nuestra realidad es emocional y por ende, estética.
El intelectual debe ser honesto y tener en claro sus motivaciones y cómo estás se juegan en el debate.
Pero lo más importante es que el intelectual debe ejercer la Ética como principio director. Para él y para sus argumentos. Tiene que ser un sujeto libre de inercias, consciente de su actuar, de su pensar y de su imaginar. En ese ejercicio ético es dónde debe buscar y encontrar las posibilidades de acción que sean congruentes con sus reflexiones.
El distanciamiento del ideal intelectual y el fuerte advenimiento del anti-intelectualismo generan un riesgo real y latente que en términos retóricos se observa en la degeneración del debate; pero cuyas consecuencias se observan de forma directa en el accionar casi autómata de cualquier causa, razón o argumento que se coló en la arena pública sin más validación que cumplir con algún interés particular.
Traer de regreso al intelectual no significa ir a buscarlos en las empresas, universidades o en sociedad civil; significa –primeramente- entendernos nosotros como pensadores para transformar nuestro discurso, nuestro debate y, así, nuestra realidad.
Sobre el autor:
Federico I. Compeán R.
Ingeniero mecatrónico, escritor, filósofo y demás otras actividades clasificatorias que hablan poco del individuo y mucho del entorno en el que se desenvuelve.
Su labor reflexiva pretende reposicionar la filosofía como acto y ejercicio de vida; como crítica y acto creativo a la vez.