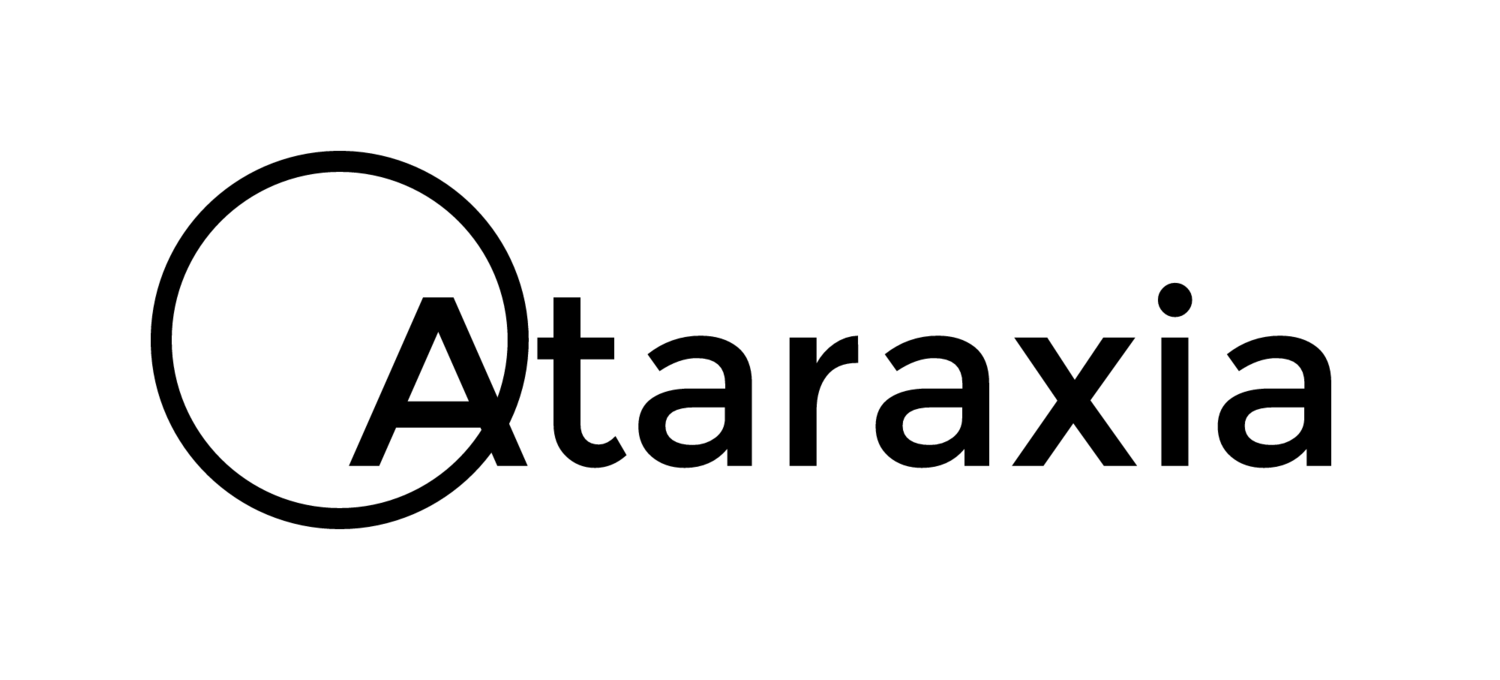Cada generación parece alertarnos de lo problemático de sus tiempos. Intelectuales, pensadores, hombres y mujeres reflexivas intentan desentrañar las particularidades culturales de su imaginario colectivo, de su temporalidad, de su instante histórico.
La crítica prevalece. Sin miedo a equivocarme puedo afirmar que el sentimiento de haber llegado a la plenitud histórica, al pináculo del progreso humano, es algo que o no sea dado o ha sido tan trivialmente fugaz que nadie lo tiene documentado aún.
La idea del progreso es hoy, más que en otros tiempos, engañosa; casi traicionera. No sabemos en qué dirección vamos… hoy muchas veces ni siquiera sabemos si nos estamos moviendo. Una boya a la deriva, esa imagen de Ortega y Gasset ya anticipaba las características de una modernidad inacabada, incompleta, ilusoria y casi fantasmagórica.
Dios ha muerto, refería Nietzsche cuando hablaba de moral. En la gran ironía de la historia hoy pocos comprenden o distinguen la moral del actuar ético. Si, parecería que los absolutos y las premisas morales institucionales y monolíticas han llegado a su fin. Las ideologías se tambalean como estandartes anacrónicos en el torbellino de la posmodernidad. La ausencia de sentido es evidente; sin embargo colectivamente nos rehusamos a aceptarla. Con ello el nihilismo permanece activamente irrealizado, aún clasificado como tabú, como una palabra malvada. El sentido se ha sustituido con imágenes, con espejismos y con nuevas formas de fe enfermiza.
La economía se ha vuelto la nueva institución clerical. Los bancos, sus suntuosas Iglesias. El miedo sigue siendo el motor de la productividad y las ideas detrás del capitalismo moderno nos obligan a hundirnos en la infelicidad de la engañosa idea del individuo; un concepto inexistente. El gran espejismo de nuestros tiempos.
Pero la realidad rehúye a abstractos y se proyecta sobre nosotros con su oscura y tormentosa presencia. La senda que caminamos es peligrosa, cubierta en un silencio tenebroso y una oscuridad profunda. El retroceso del espíritu de nuestra humanidad es evidente, presente como las ráfagas de un viento seco en una ciudad gris; pero igual de invisible.
La política finalmente ha degenerado en un “reality show”, las crisis humanitarias de refugiados finalmente han quebrado las colectividades que les dieron origen, los nacionalismos han vuelto, el racismo se ha vuelto explícito, las universidad han renunciado a la crítica por la seguridad y la intolerancia se ha vuelto la nueva moneda corriente del debate en ambos polos del espectro político.
La soledad, aparentemente derrotada por artificialidad de las redes virtuales y los dispositivos móviles, se ha vuelto una generalidad invisible. La marginalidad se disfrazado de política transitoria y las relaciones humanas han caído de la gracia estética del arte. El concepto idealizado de las instituciones de Roseau hoy se observa como un sueño justificado pero infantil.
No existe ya confianza en instituciones, en gobiernos, en naciones… ni siquiera en el individuo. Al no encontrar significado en el frenetismo cotidiano hemos vuelto hacia nosotros, hacia el centro. Lo anterior parecería un síntoma positivo dentro de nuestros tiempos enfermizos; sin embargo ese retorno al “yo” resulta igual de problemático por el mismo momento en que se presenta. Regresamos hacia nosotros sin nada, vacíos, ligeros, triviales.
El miedo es el sentimiento de nuestra generación. Tratamos a toda costa de proteger lo “nuestro”, de protegernos a nosotros. ¿Pero de qué? ¿A qué le tenemos miedo si ni siquiera sabemos cómo funciona el mundo? La forma en como nos conducimos es una torpe alegoría a como se conducen nuestras instituciones. Pretendemos, en todo momento, tener el control. La pesadez de una realidad compleja y complejizada nos orilla hacia una ansiedad perpetua. Es imposible vivir en un estado continuo de preocupación, no sin desahuciarnos o precipitarnos hacia la locura.
No nos queda entonces nada más que adormecer la desesperación de lo que no podemos controlar y ejercer una planeación compulsiva de las nimiedades que si podemos orientar dentro de nuestro día a día. La conveniencia, la logística, la “salud”, nuestras redes y la moralidad superficial de luchas que no terminamos de entender (o no terminamos de inventar) son solo algunas de las formas que encarnan nuestra posmoderna ansiedad.
Pero nuevamente… ¿qué nos queda al final? ¿Qué es lo que estamos luchando por proteger con nuestros estilos de vida fotografiables, nuestras comidas sanas, nuestra obsesión por el ejercicio, nuestra dependencia de la memoria anticipada de la fotografía, nuestra necedad de “optimizar” todo incluyendo nuestro tiempo libre? ¿Qué hay detrás de esa gigantesca montaña de sinsentidos que pretende ocultar un vacío real y asimilado décadas antes?
Nos hemos transformado en fantasmas de humanidad. Inútiles, ignorantes y agresivos. Términos como justicia, libertad y derechos han dejado de tener significado. Hemos relativizado la existencia misma; hemos trivializado nuestra realidad tratando de simular significado. El deseo de perdición colectiva bien podría venir del trabajador oprimido, la minoría no representada, el empresario que se cree por arriba de la ley, el criminal que se justifica con historias de pobreza, el político gracioso, el funcionario influyente, el joven disoluto, el activista de sofá, el artista egocéntrico, el científico fundamentalista, el religioso ignorante, el relativista epistémico y el nihilista que no entiende lo que significa desesperar en la angustia del vacío.
El camino parece ya delineado de forma permanente. La muerte acecha como alivio, como contingencia sin significación. Parecería ya demasiado tarde para cambiar el rumbo. Sería pretencioso, sin embargo, tratar de anticipar el desenlace, pues la historia es un proceso infinito cuya visualización es una actividad que bien valdría mejor dejar a los dioses.
Sin embargo el empequeñecimiento del espíritu humano, el ocaso del conocimiento y el advenimiento del miedo como la base única de argumentación y creación de lazos significativos es una realidad. La desilusión y desesperación hacia nuestra imagen como colectivo global es pronunciada. La esperanza de un cambio radical se vuelve cada día más lejana, como un cuento infantil que ya no se explica en la adultez. El sendero que caminamos es similar al de un barranca. El Estado falló, la idea de patria no sirvió de mucho y ahora las Universidades y el mercado laboral corren un peligro inusitado. De todo este episodio histórico de hundimiento colectivo lo que nos queda es la inevitable inercia de un descalabro global. Solo mediante el apresuramiento de una crisis suicida provocada por nuestra misma ignorancia colectiva es que podría entenderse la reorientación de casi dos siglos de errores existenciales colectivos.
Sobre el autor:
Federico I. Compeán R.
Ingeniero mecatrónico, escritor, filósofo y demás otras actividades clasificatorias que hablan poco del individuo y mucho del entorno en el que se desenvuelve.
Su labor reflexiva pretende reposicionar la filosofía como acto y ejercicio de vida; como crítica y acto creativo a la vez.