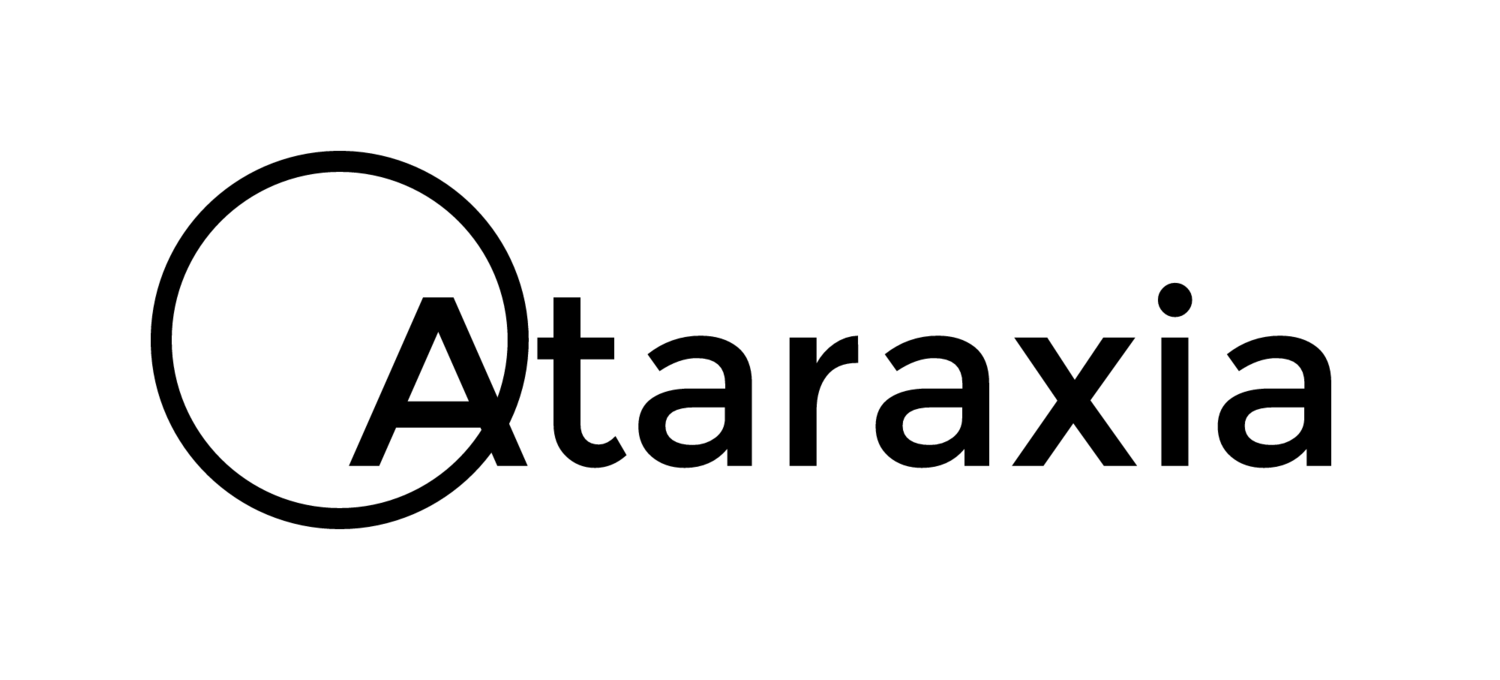Por azares del destino llegamos a Guadalajara el día después de que grupos criminales casi incendian el estado de Jalisco.
A las dos de la madrugada, llamaron a nuestra habitación.
–¡No abras! –me dijo Fabiola con un sobresalto. Me puse de pie y caminé tambaleante entre la oscuridad, palpando la pared hasta dar con el interruptor. Encendí la luz, me tallé los ojos y me acerqué a la puerta.
–¿Quién es? –pregunté, aclarando la garganta.
–Soy el chavo de la recepción, señor. Tiene una llamada –respondió una voz del otro lado.
–No estoy esperando ninguna llamada –dije con sospecha.
Fabiola me observaba desde la cama, apretujando las sábanas contra sus pechos. Respiraba agitadamente. Yo, contenía el aliento, como si este acto agudizara mis sentidos.
–Dicen que quieren hablar con usted, señor –insistió la silueta borrosa detrás del vitral que decoraba la puerta.
–¡No abras! –gritó Fabiola.
–No estoy esperando ninguna llamada –repetí.
No escuché nada. Sólo murmullos. La silueta seguía inmóvil, como si hablara con alguien que le dictaba instrucciones.
–Dicen que usted ya sabe quiénes son. Que conteste, señor –dijo el tipo.
–¡No abras! –insistió Fabiola.
Me acerqué a ella.
–Cálmate, por favor… Si no abro ¿qué?: ¿nos quedamos aquí? Si alguien quiere hacernos daño de todas formas se las va a arreglar para entrar al cuarto.
Quité el pasador y abrí.
–¿Qué pasó? –dije.
El hombre me extendió un teléfono celular con la mano temblorosa. Tenía los ojos muy abiertos, como un animal asustado: “Están preguntando por usted”.
–¿Diga? –contesté.
–Buenas noches, mi amigo. Usted está en el cuarto seis, ¿verdad? Responda nada más si es afirmativo –dijo una voz aguda, de hombre.
–No, no estoy en el cuarto seis. ¿Qué quiere?
–Mire, amigo, no me eche mentiras: desde aquí lo estamos observando. Soy el comandante… –al escuchar esta última palabra, devolví el teléfono al recepcionista instintivamente, como si mi brazo fuera un resorte.
–Cuelga. Nos quieren extorsionar –le dije.
–Es que me dicen que quieren hablar con usted; que están buscando a alguien que está hospedado aquí. Me dijeron que no les colgara –insistió el hombre extendiéndome el teléfono.
–¡Cuelga! –dije enérgico, y cerré la puerta con pasador.
A los pocos segundos escuché cómo el celular sonaba de nuevo, el hombre tomaba la llamada y tocaba otra vez a nuestra habitación. Sentí una descarga de adrenalina que me estremeció el cuerpo como pocas veces lo he sentido.
–¡Vámonos de aquí, por favor; tengo mucho miedo! –me dijo Fabiola, mientras metía apresurada ropa y productos de aseo personal en las maletas.
No recuerdo qué grité, pero los toquidos cesaron. Apagué la luz del cuarto y otra vez contuve la respiración. Estábamos en planta baja. Me asomé a la calle por entre las cortinas. No había nadie afuera. El coche que habíamos rentado estaba a la vuelta de la esquina. No alcanzaba a divisarlo.
–¡Vámonos de aquí por favor!
Le pedí a Fabiola que se tranquilizara para poder pensar con claridad las posibilidades. El supuesto comandante no se había dirigido a mí por mi nombre ni había adivinado el número de la habitación, por lo tanto, lo más seguro era que estuviéramos siendo víctimas de un intento de extorsión telefónica. Lo sospechoso era el recepcionista, que insistía en que tomara la llamada: o de plano ignoraba cómo manejar situaciones de este tipo o estaba coludido con quien llamaba. Dándole el beneficio de la duda, pensé que si hubiera estado involucrado, podría haber dado mis datos y el número del cuarto, pues los tenía a la mano en la bitácora de registros. Pero aunque estuviera 100% seguro de que todo era una farsa, ya no podríamos dormir tranquilos en ese lugar.
El otro problema radicaba en abandonar a esa hora el hostal Casa Vilasanta, que, según TripAdvisor, tiene certificado de excelencia con 9.3 de calificación. Si era una típica extorsión telefónica, posiblemente no había nadie afuera, pero: ¿y si sí? Fuera o no cierto, no quería que el miedo me venciera. Si hubiera estado yo solo, igual y cerraba la puerta y me volvía a dormir como si nada hubiera pasado. Pero iba con Fabiola.
Le ayudé a meter lo que faltaba en las maletas. Le dije que buscara el teléfono de la policía o que llamara –o mensajeara– a unos conocidos para que estuvieran al tanto. Me asomé de nuevo a la calle. No había nadie. Sólo oscuridad. Salí del cuarto pensando que me encontraría al encargado de la recepción, pero no estaba. Me asomé a la recepción, que estaba al lado de nuestro cuarto, pero estaba vacía. Llamó mi atención que la habitación contigua a la nuestra estaba abierta, con las luces encendidas y un par de maletas a la vista. Eché un ojo dentro, pero no había gente. Entré de vuelta al cuarto. "¡Espérame aquí encerrada", le dije a Fabiola, mientras tomaba las llaves del coche del buró y salía del hostal. Fue entonces que me percaté que andaba descalzo y en calzones corriendo por la calle. Sentía burbujas en la panza y las piernas frías. Abrí el automóvil, subí, arranqué y lo estacioné frente al albergue. Entré y a lo lejos vi al recepcionista afuera de una habitación, con la mano extendida, entregando el teléfono a otro huésped. Me miró y la puerta se cerró de golpe.
–¡Cuelga ese teléfono! ¡Ya no contestes: entiende! –grité mientras me le acercaba, atravesando el patio interior de la hostería. El hombre me miró con gesto compungido. Escuché como se ponían el cerrojo de la puerta de la habitación que acababan de cerrar. Dentro de mi rush de adrenalina, pensé: “¿Y si el hombre está recibiendo órdenes desde el interior del hostal?”. Y me volvieron las burbujas a la panza.
El teléfono móvil volvió a sonar y éste volvió a contestar. Se lo arrebaté, lo apagué y lo aventé a un sillón que estaba al lado de una maceta.
–¡No haga eso, señor! ¡Me tienen amenazado! ¡Aquí están afuera! ¡Van a venir por todos!
–No hay nadie afuera –le dije.
–¡No salga! ¡Es peligroso!
En eso Fabiola salió de la habitación arrastrando una maleta y sosteniendo su teléfono entre el hombro y la oreja. Gritaba la dirección del hostal, el número de nuestra habitación y narraba lo que estaba sucediendo. Después me confesó que no había hablando con nadie.
–¡Vengan rápido, por favor! –dijo, antes de fingir que colgaba el celular.
Entré a la habitación por la maleta restante. Tomé una camisa y un pantalón que estaban a la vista y me calcé unas sandalias. Me vestí en dos patadas. Al salir alcancé a escuchar al hombre, que estaba arrodillado en el sillón donde aventé su teléfono móvil, diciendo: "¿Señora Dafne?... sí, soy yo: ¡estoy metido en un problemón!". La habitación contigua a la nuestra seguía con la puerta abierta, las luces encendidas y las maletas a la vista; pero nadie adentro. "A estos ya se los llevaron o fueron a un cajero", pensé, recordando los tipos de extorsiones de los que tengo conocimiento.
Aventé las maletas en el asiento trasero y arranqué el coche. A la vuelta de la esquina había un Platina oscuro con los vidrios abajo. Dos tipos tenían los pies afuera del coche. Aquel tramo de calle, mirando por el retrovisor, pensando que el Platina encendería las luces y nos perseguiría, fue eterno. Me metí en contra en una avenida; también en una calle lateral; casi me subo en una banqueta cuando una camioneta negra salió a mi paso. Me tranquilicé para no ser presa del pánico y recorrimos la ciudad en busca de otro hotel.
Ya instalados en otra habitación, escribí en Twitter lo que había sucedido.
Por la mañana regresamos al hostal Casa Vilasanta: entre las prisas había olvidado un par de camisas y unos zapatos en el armario; aparte, exigiríamos que nos devolvieran el dinero de la noche anterior. Al llegar, había otro recepcionista. Nos comentó que ya estaban enterados de lo sucedido en la madrugada; que "qué pena"; que había llegado la policía como a las 4 de la madrugada; que las llamadas se habían realizado desde una cárcel en Tuxtla Gutiérrez. Nos devolvieron los $500 pesos de la noche. Fui al cuarto por lo que había olvidado. La habitación que en la madrugada había estado abierta, encendida y con las maletas a la vista, ahora estaba cerrada. Le pregunté al encargado si había huéspedes ahí. Me dijo que sí: que desde el jueves la habitación estaba ocupada. No quise indagar más. Salimos con rumbo a Santa María del Oro.
Sobre el autor:
Gustavo Caballero, alias Guffo, dibujó y escribió para un par de medios impresos de Monterrey durante casi 15 años. Después de un recorte de personal y un viaje a Canadá, acabó trabajando en una cárcel municipal y abrió un negocio de hamburguesas. Sigue dibujando y escribiendo por hobby. También sigue soñando con viajar alrededor del mundo con el mínimo de equipaje y dinero.