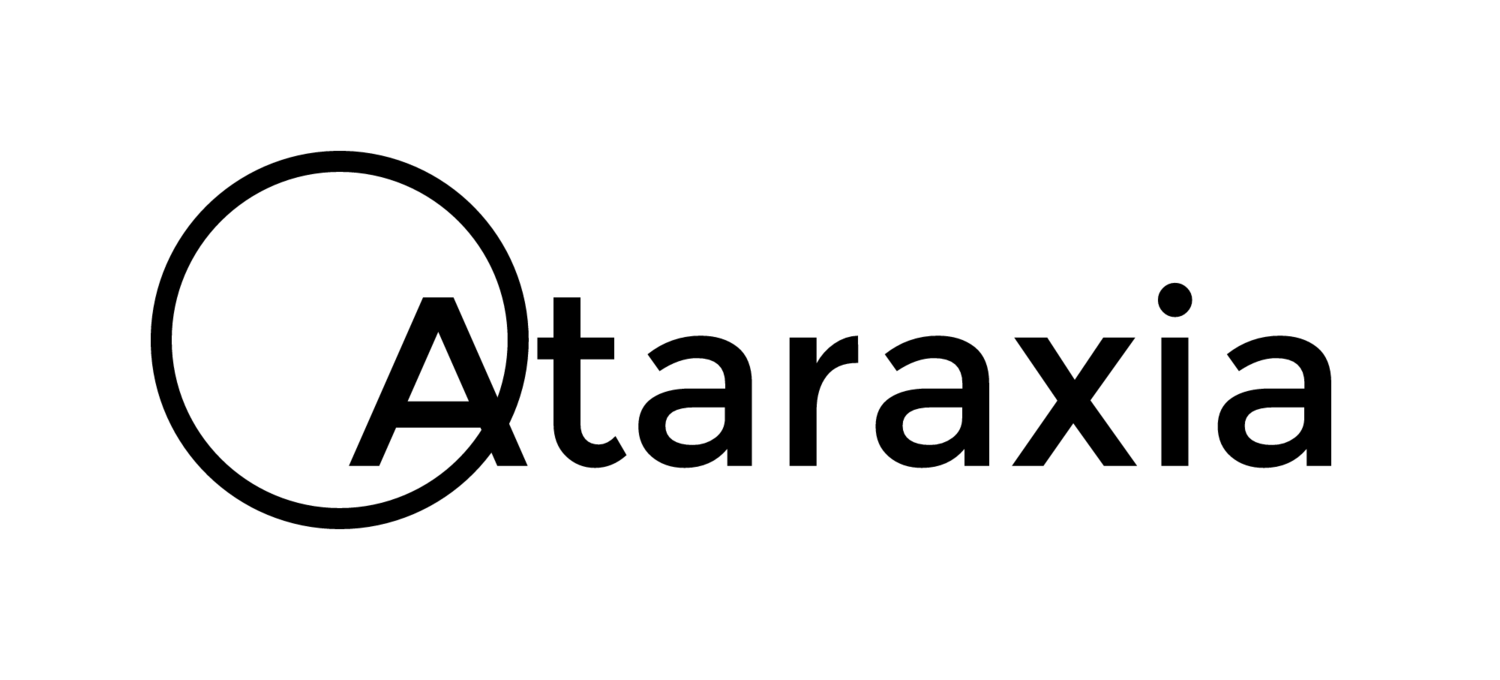Releer escritos antiguos es un ejercicio de perspectiva y atemporalidad. Cuando las letras se pierden en los años y los sentimientos en su mismo contexto etéreo es cuando da uno cuenta del poder emotivo de un texto. Una emotividad que no debe ser confundida con una idea simple de confort sentimental, sino más bien como la inevitabilidad de sentir emociones arrancadas de nuestro ser y nuestro estar. Esos sentimientos; volátiles, impredecibles y violentos; son los preciados momentos en los que hacemos justicia a nuestra sombra de eternidad.
Así mismo, cuando esa misma sensibilidad es reencontrada, es fácil ignorar reglas y tradiciones de lógica y continuidad existencial. ¿Cómo explicar la precisión de una oda al terror escrita dos años atrás cuando ese sentimiento nunca lo había experimentado sino hasta hace algunos meses? Y sin embargo, al leer cada uno de los enunciados y sus adjetivos; pareciera que el texto fue dibujado tras observar la abstracción de mis estados mentales algunas noches atrás.
Cuando se adivina la denominación de una carta oculta o el resultado de tirar un dado hay algo más que simple probabilidad en juego. No pretendo aquí hacer alguna apelación a lo sobrenatural o cualquier excusa de poderes invisibles; pues incluso en mi condición espiritual alternativa esas cosas me parecen ridículas e infantiles. Sin embargo, si es preciso esbozar las posibilidades de una naturaleza diferente del tiempo.
Mi relación con el dominio (o demonio) de Cronos es problemática. En mi juventud el reclamar la temporalidad como ilusión me resultaba atractivo por el sonido dulce y armonioso de dicha afirmación. Una pretensión poética infantil podría decirse. Después, en visiones acomodadas por sentimientos y sensibilidades circunstanciales, atribuía una lista no muy corta de adjetivos despreciables a aquella ilusión del tiempo. Hoy en día, no solo acepto su condición de árbitro y referencia; sino que incuso me resguardo en el poder de su verdad; por más que esta sea simulada o subsidiada por nuestra limitada percepción.
Somos hijos del tiempo en el mismo sentido que el tiempo es nuestra propia construcción. Pero si exploramos una naturaleza que ignore la supuesta linealidad de la existencia entonces esa primera oración es simplemente redundante. Podemos pensar entonces en modelos y geometrías; en parámetros y condiciones matemáticas; en ideales y nociones de inamovilidad científica. Sin embargo, cuando se escribe de madrugada prefiero dejarme llevar por la emotividad que despiertan los fantasmas de las lunas invisibles y las bebidas oscuras.
¿Qué tan descabellado es pensar la eternidad en un solo instante? La experiencia estética proviene de la lucidez de un momento. Su sentir es tan efímero como despiadado, arrancando risa, dolor y llanto en segundos que parecen no existir. Esa inconsistencia cronológica se pone en evidencia cuando se sueña y cuando se duerme. Bastan algunos minutos para vivir días enteros de onírico suplicio. La angustia del terror, ese que despierta las carencias del alma, también es experta en extender segundos durante noches enteras. ¿Están acaso nuestros sentidos tan mal ajustados? ¿O será que en realidad el tiempo es caprichoso y traicionero?
Los textos escritos en otras noches y en otros ayeres, reviven amores, temores y angustias que; al observarlas con cuidado, das cuenta que nunca dejaron su lugar. Presenciar un devenir nocturno como espectador y no como creador es parte de una emancipación personal que se hace válida a través de la idea de un devenir temporal inexistente. Lo verdaderamente emocionante es que ese fenómeno de circularidad existencial proviene de tantas fuentes como sea posible asimilar sentimientos.
Lo mismo que describo aquí ocurre con aquel aroma que remonta a un melancólico momento en la infancia; o aquella melodía que emociona por los recuerdos que produce y no por las acordes que hace reverberar. Pero si hacemos alegorías musicales, la disonancia de sus sentires no proviene de un mero mecanismo de memoria; sino de una fusión entre recuerdos, sueños y futuros experimentados a lo largo del instante efímero que llamamos eternidad.
Las galaxias experimentan algo similar cuando su único reclamo es la luz de su existencia. Elevar la mirada al cielo es realizar un esfuerzo humano para observar fantasmas. Espectros de luz, de color y de voluntades tan mal entendidas como perpetuas. Su esencia se agota de la misma manera que nuestras ganas de vivir.
La luz es el parámetro, literalmente, universal. Su velocidad es la referencia del tiempo y la distancia. La luz es ser y estar. Es futuro e instante. Y aun así, en su dualidad contradictoria; hay instancias en las que tampoco puede moverse o escapar. ¿Qué nos queda entonces a nosotros? ¿Qué se esconde tras un agujero negro? ¿Es acaso la distorsión de nuestro tiempo y espacio el tema de un texto de viernes en la madrugada?
Es común de la prepotencia del hombre el cernirse como centro y referencia de todo el existir. Imagino entonces es permitido el atribuirse la centralidad de un pensamiento dictaminado por el mismo impulso de voluntad dinámica de un cosmos entrópico y neutral. Se antoja entonces el lenguaje bastante inadecuado para sostener la expresión de millones de años de devenir estelar. Más, si retomamos la tesis de que la atemporalidad proveniente de la ilusión de la memoria podríamos argumentar entonces que esta prosa encuentra su pretensión en un mecanismo de existencialismo universal o ¿hay acaso algo más reconfortante que el pensar que las estrellas también sienten tristeza?
Aun así, leyendo descripciones anteriores del amor, aún no puedo encontrar su referencia contextual en las atribuciones de voluntad y conciencia de un Universo vital. La idea de completar huecos y vacíos me parece ahora mayormente inadecuada y; sin embargo, la recurrencia y efectividad del concepto me producen una afinidad poética similar a la infantil declaración de que el tiempo es, en efecto, una ilusión.
Sobre el autor:
Federico I. Compeán R.
Ingeniero mecatrónico, escritor, filósofo y demás otras actividades clasificatorias que hablan poco del individuo y mucho del entorno en el que se desenvuelve.
Su labor reflexiva pretende reposicionar la filosofía como acto y ejercicio de vida; como crítica y acto creativo a la vez.