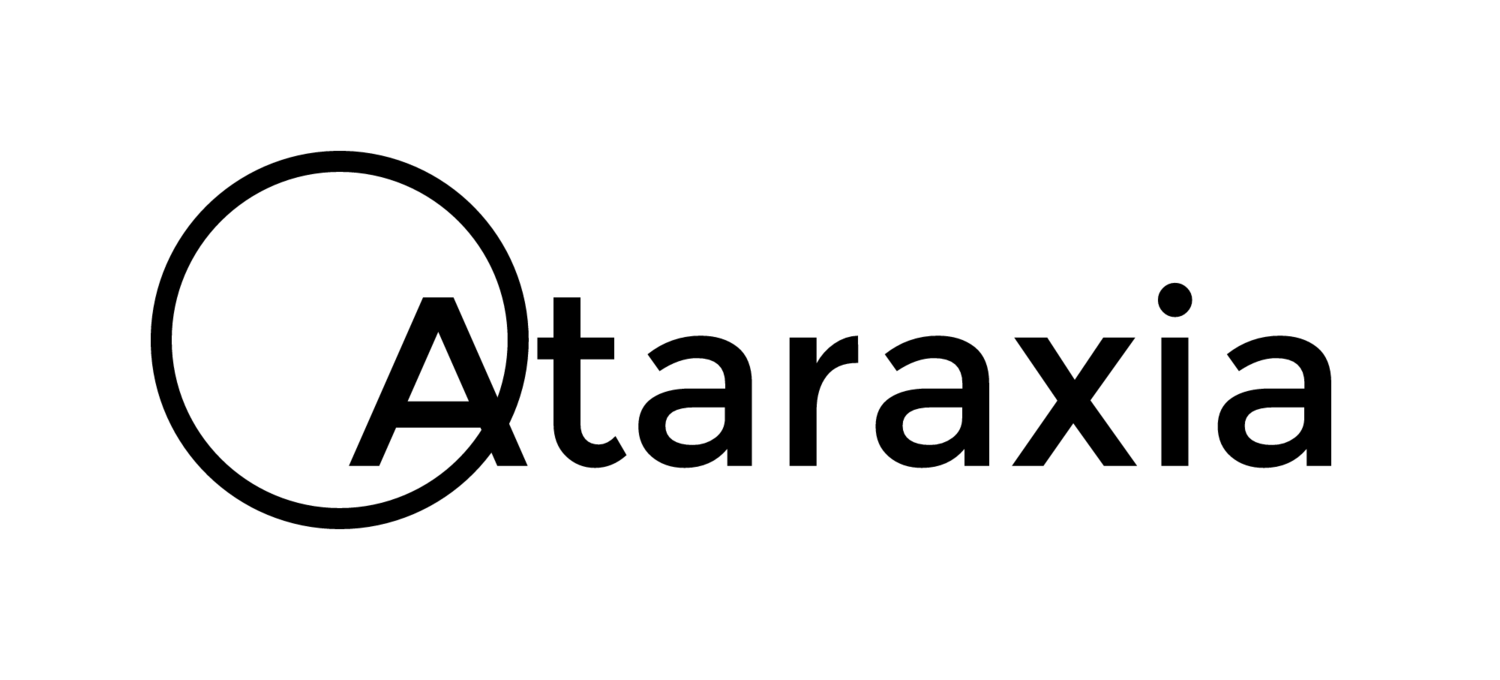Los hombres de tu tierra – dijo el principito -, cultivan cinco mil rosas en un mismo jardín... y no encuentran lo que buscan.
-No lo encuentran – respondí.
- Y sin embargo, lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua...
- Desde luego – respondí.
Y el principito agregó:
- Pero los ojos son ciegos. Hay que buscar con el corazón.
Ya no tenemos interés por las historias que no son nuestras. Tiempo hay en abundancia, como siempre lo ha habido, como siempre lo habrá; pero nada que sea ajeno nos interesa. Es posible que el tiempo mismo sea una ilusión, una percepción mal guiada por nuestros sentidos limitados; sin embargo hemos transformado su espejismo en una cadena pesada, inerte y oxidada que nos tiene atados a la nada.
Le hemos quitado sentido a la existencia. Cualquier indicio de conexión con nuestra naturaleza eterna lo hemos intentado sofocar. No sabría detallar con precisión en que momento dimos esa mala vuelta pues la historia se vuelve difusa y turbulenta con cada intento que hacemos de recordarla. El pasado es tan incierto, nebuloso y líquido como el futuro. Las memorias son como fantasmas de ayeres inexistentes. Son ficción en un mundo donde la realidad se ha vuelto instantánea.
Nos hemos hecho eficientes. Tan eficientes como las máquinas que nacieron de nuestro deseo de controlar una naturaleza de la que somos parte. Somos la ironía de la existencia misma. Al someterla, nos sometimos. Nos imaginamos ajenos, distintos, conscientes; aunque solo de nuestra falsa individualidad. Nuestra voluntad emancipadora y arrogante terminó arrastrándonos a un calabozo de tareas repetitivas, semanas de un día, imágenes hermosas, afectos superfluos y una existencia medida y controlada por la mercantilización del tiempo. Somos la encarnación del absurdo.
Son tiempo difíciles. Tiempos violentos. Poco ha cambiado en términos de la brutalidad e intolerancia de nuestras formas. La naturaleza es desgarradora y despiadada, pero no es malvada… ni tampoco benévola o bondadosa. Pareciera que nuestro único rol ha sido racionalizar la voluntad auto-destructiva del caos.
Solemos pensarnos en términos de lo que nos gustaría ser, desvinculándonos lo que somos. Queremos paz, en algún punto futuro en el que nuestra falta de referencia temporal hace el deseo poco más que un sinsentido. Queremos paz. Una paz que solo se entiende como una negación de nuestra violencia.
Ya no nos interesan las historias de los demás. No podemos soportar algunos minutos sin revisar nuestro teléfono, sin ver que más acontece en nuestra historia. Esta se ha vuelto tan pesada, tan absurda y tan irrelevante que solo podemos alejarnos de la desesperación mediante dos formas: la inercia y el yo.
Para la primera es necesario movernos siempre a prisa. Hacer sin jamás pensar. Los momentos de reflexión producen angustia, desasosiego y melancolía. Nos anclan al instante mismo que vivimos y nos hacen cuestionar lo que hay detrás y delante de nuestro presente imaginario. Por ello hay que evitarlos. La tecnología avanza solo para hacernos trabajar más y más rápido; siempre con los ojos en un futuro que no llegará jamás. Los mercados se nutren ahora de esa misma inercia y nos bombardean con servicios y productos que hacen lo que ya no tenemos tiempo de hacer por alimentar nuestra ilusión de relevancia. Si hay tiempo libre hay que destruirlo a como dé lugar. Trabajos insignificantes, entretenimiento adormecedor, ejercicio religioso, borracheras de sábado, crudas en domingo, simulaciones de identidad y otros pobres y patéticos ensayos de relevancia. Esta misma conducta absurda es una medalla, un laurel quasi-santificante de moralidad 2.0.
La inercia no deja más lugar para el yo. Ya no nos interesan las historias de los demás. Nos divertimos para imaginarnos entretenidos. Para vernos y que nos vean. Antes de la película hay que publicar que la vamos a ver. Antes de la cena hay que fotografiar lo que vamos a comer. Antes del concierto tenemos que notificar que grupos vamos a ver. Ejercemos nuestra identidad por medio de insignificancias. Desproporcionamos nuestros problemas, nuestros dramas y nuestros débiles y torpes demonios. Luchamos contra la misma ola de trivialización de la existencia que hemos generado. Justificamos nuestro patético e inútil trabajo, defendemos nuestras anacrónicas luchas y encontramos conflicto en dónde no debería haberlo. Siempre encontramos la manera de problematizar todo, de construir narrativas violentas a partir de excusas retóricas vacías. Siempre buscamos la manera de ridiculizar las nociones e identidades de otros, como si su existencia fuera una afrenta directa a la nuestra.
Estamos constantemente comparando nuestras ínfimas desgracias con las de los demás y no es hasta que la bofetada de la violencia real nos da en la cara que podemos empatizar con la gente que muere a pocos kilómetros de dónde dormimos. Pero ese nudo en el corazón pasa rápido y, sin la voluntad de entenderlo, pronto la desgracia se transforma en otro bien posicional, en otra demostración de quiénes somos sin importar quiénes sean los demás. Nosotros mismos hemos creado nuestras tragedias. Hemos fabricado las guerras que condenamos, la pobreza que pretendemos erradicar y la, ahora novedosa necesidad, de ser personas sanas y conscientes en el mundo enfermo y disociado que nosotros mismos diseñamos.
Hemos fragmentado la eternidad a golpes y, en nuestra necedad, insistimos en darle alma a todos los pedazos por más pequeños que estos sean. Son tiempos difíciles. Son tiempos violentos. Todo lo que escribo es la repetición de voces antiguas que encontraron las mismas revelaciones en la misma desesperanza bajo el cobijo de las mismas estrellas. Dicen que la filosofía ha avanzado prácticamente nada desde su aparición en la Grecia antigua. ¿Será acaso que esta es reflejo del espíritu humano? O más bien… de la humanidad.
Sobre el autor:
Federico I. Compeán R.
Ingeniero mecatrónico, escritor, filósofo y demás otras actividades clasificatorias que hablan poco del individuo y mucho del entorno en el que se desenvuelve.
Su labor reflexiva pretende reposicionar la filosofía como acto y ejercicio de vida; como crítica y acto creativo a la vez.