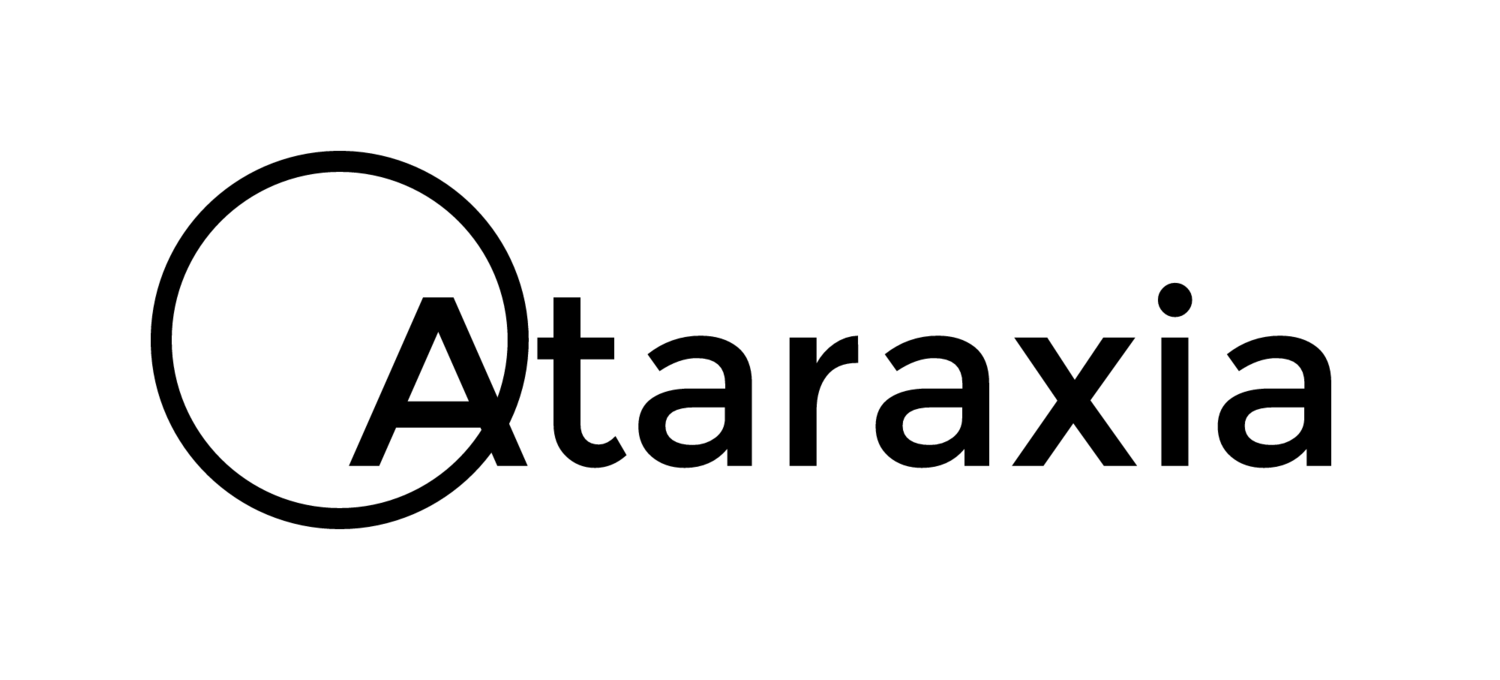Antes podía observar las luces de nuestra voluntad al cerrar y abrir los ojos de forma intermitente. Podía concentrarme y observar un espiral de colores jugar conmigo y con la negrura de una noche en silencio. Podía observar el fondo de mi habitación en un tono de grises y azules perfecto. Tener una ansiosa expectativa de escuchar el sonido de las gotas de lluvia chocar contra mi ventana al mismo tiempo que sentía la fresca brisa de una serena ráfaga de viento veraniego.
Los fantasmas que acechaban mi mente eran tontos, juguetones e infantiles como yo. Causaban ansiedades mínimas y los olvidaba antes de que pudiera quedar dormido pensando en héroes ficticios y estéticas platónicas. Dentro del santuario de mis sueños observaba ciudades enteras brillar, torres en espiral levantarse de forma imponente ante paisajes futuristas y naves surcar cielos inexplorados en dónde se contaban historias de aventura, lucha y pasión por ideales simples, pero a su vez confusos.
En otras ocasiones las escenas que pintaba mi mente mostraban extensos valles y míticas criaturas. Bosques profundos y batallas fantásticas aún sin contar. Los castillos se dibujaban hasta en el más fino detalle. El crujir de las rocas era tan real como el sonar de los tambores detrás del humo que se elevaba en aquellas colinas. Intrigas, pasiones, tiranos y libertadores confluían en un ir y venir de secuencias, diálogos y dramas complejos.
Toda esa vastedad habitaba las noches de mi alma. Las noches del silencio, de la quietud y de la soledad. El miedo se ocultaba detrás de las sombras, pero nunca dentro de mí. Nunca se presentaba por sí solo. ¿Hemos olvidado aquellas conversaciones con la oscuridad?
El silencio ahora parece un mito lejano, un cuento de niños; una leyenda de nuestros abuelos. En estas nuevas noches los fantasmas son ignorados, son ahuyentados y excluidos. Ahora ellos nos temen a nosotros y lo hacen con razón.
Hemos desgarrado la oscuridad para siempre. Hemos herido la soledad de forma irreversible pues la hemos condicionado a ser nuestro capricho y no nuestra innegable realidad. Ahora solo podemos encontrarnos a solas con nuestros fantasmas cuando estos han crecido fuera de nuestro control, cuando ya son más poderosos que el incesante parloteo de nuestra virtualidad; cuando rugen y gruñen más fuerte que el bullicio de nuestra simulada realidad; cuando su dura y áspera piel cubierta de fuego ilumina más que nuestras grasientas pantallas de cristal líquido.
Así, cuando nos enfrentamos entonces a nuestros monstros ignorados es cuando sentimos la verdadera y abominable sensación del verdadero terror. Es al enfrentarnos a esos espíritus, a esos demonios, que damos cuenta de la insuficiente protección de nuestras paredes de imágenes y espejismos.
Nuestros padres y nosotros, los que ya hemos dejado de ser del todo jóvenes, aún tenemos las reliquias y despojos de armas con las que podemos subyugar a esas bestias. Aún podemos forcejear y luchar con la ayuda de aquellos fantasmas amigos como la sensibilidad, la música, la angustia y la desesperación creadora.
¿Pero qué hay de esos jóvenes que vienen después de nosotros? Aquellos que nunca han estado realmente a solas, aquellos dónde la naturalidad viene de lo simbólico, de las réplicas, de la conexión eterna a simulacros de realidad, de falsa colectividad y espejismos.
Esos jóvenes que no tienen tiempo de imaginar los universos de un sueño propio, la fantasía de una preocupación inconfesable o el futuro de un mundo fuera de nuestras posibilidades. ¿Qué les queda a ellos para luchar con sus fantasmas? ¿O será que incluso también de fantasmas se han vaciado nuestras nuevas almas?
¿A qué le temen las nuevas generaciones? No porque tengan que temerle algo. El miedo es detestable. Pero, ¿de qué desesperan ahora los niños? ¿Qué reclamo tiene la existencia sobre ellos? Sus conexiones son el rompimiento de nuestros lazos con aquella otra realidad, la que se experimenta, no como pasado anticipado, sino como instante eterno. ¿Quiénes son sus héroes? ¿Cuáles son sus intrigas, sus luchas y sus guerras?
El silencio es vengativo, traicionero y no se aleja de forma sencilla. El silencio es egoísta y siempre demanda completa atención. Cuando se le reconoce, existe y re-suena. Se coloca en el centro y se esfuma al aburrirse. Pero cuando se le ignora, cuando se le espanta y se le rehúye encuentra siempre la manera de hacerse presente. Va, como el tiempo, consumiendo poco a poco todo el rededor al tiempo que crece como tormenta abominable. Las luces, las notificaciones, el ir y venir de datos, información, imágenes y espejos no le asustan; pues el prospera en ellas. Ahora el silencio se nutre de inconsecuencias, de irrealidades, de falsa autenticidad y de vacíos.
Las frágiles paredes de nuestras nuevas relaciones y de nuestros ridículos deseos de poder caen como hojas en otoño ante el torbellino de un nuevo silencio. Su nueva naturaleza es fantasma, dios y demonio a la vez. Una creatura cuyos pasos ahora suenan de manera fuerte y veloz. Su monstruosidad ahora es la inmensidad de su presencia y su inmunidad al ruido. ¡El silencio ahora está hecho de ruido! ¿Qué nos queda entonces para hacerlo desaparecer?
Las rocas son símbolo de paz, de inactividad, de residencia, de muerte y de existencia. Tendemos a menospreciarlas pues nuestra voluntad parece ser mayor y más fuerte. Ellas existen, pero no ejercen ningún manifiesto de su existencia. Están y son. Nosotros estamos, somos y destruimos cuando pretendemos construir.
Podemos pisotearlas, arrojarlas a un lago y construir sobre ellas. Ellas están hechas de silencio, de contemplación e inmutabilidad. ¿Será ahí dónde nos hemos equivocado? Ellas padecen de la inercia de la esteticidad y nosotros de la vertiginosa inercia de una velocidad absurda y prepotente. Ambos hemos caído bajo las garras del silencio destructor. Hemos fracaso al igual que las montañas; pero de forma más estruendosa y destructiva.
El silencio se ha hecho grande porqué sabe que le tenemos miedo, porque lleva años ya alimentándose de nuestro terror a la soledad. Por eso ahora pasea desafiante por todos nuestros caminos, ciudades y residencias. El silencio es invisible y por tanto, inmune a nuestra existencia en proceso de estetización.
¿Qué nos queda entonces sino decidir afrontarlo? Es tiempo de redescubrir nuestras armas y dejar de conformar a la deriva de un presente inerte y ensordecedor. Blandamos pues nuevamente el cuchillo de luz y soltemos el escudo de espejos. La estética es insuficiente para afrontar un monstruo surgido de ella misma. El actuar consciente, en forma de actos deliberados más allá de todo simulacro de colectividad, es entonces la ética de nuestros tiempos.
Sobre el autor:
Federico I. Compeán R.
Ingeniero mecatrónico, escritor, filósofo y demás otras actividades clasificatorias que hablan poco del individuo y mucho del entorno en el que se desenvuelve.
Su labor reflexiva pretende reposicionar la filosofía como acto y ejercicio de vida; como crítica y acto creativo a la vez.