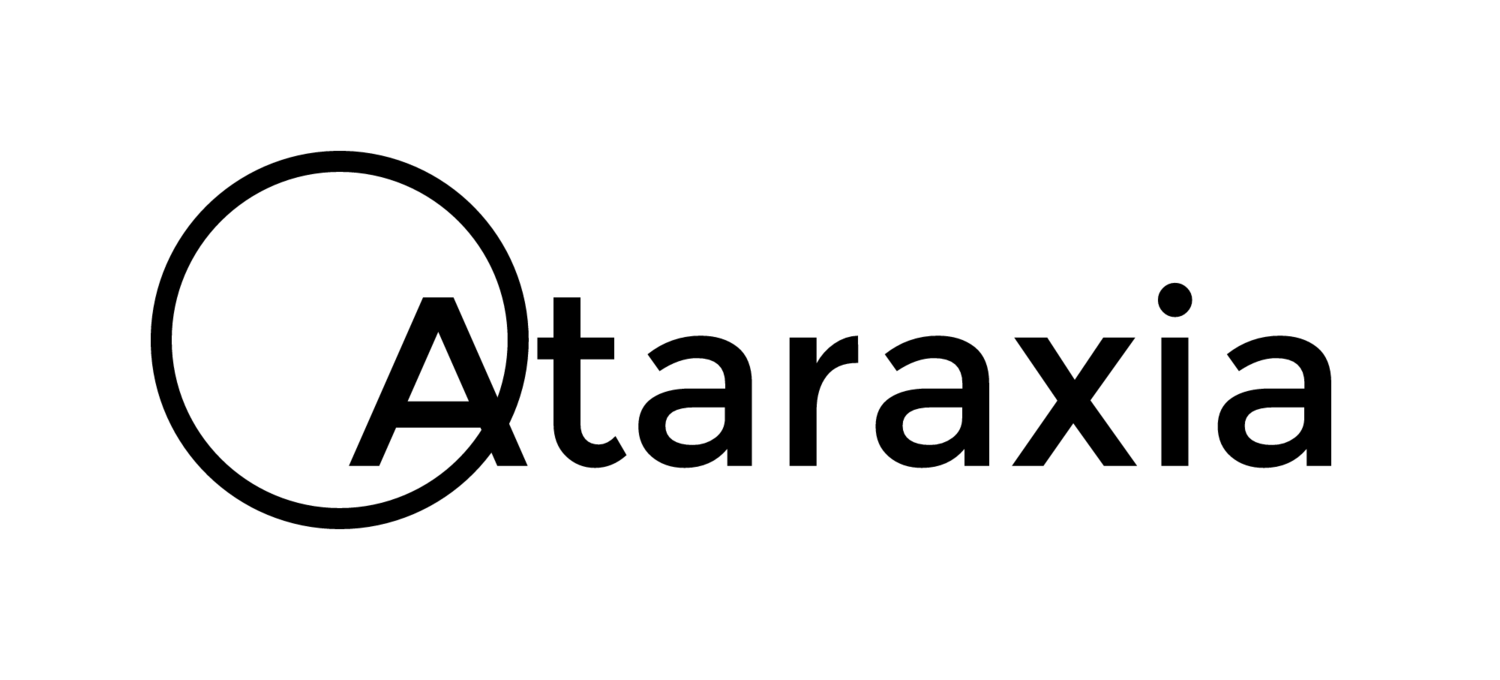Vi la luz hace tiempo ya; si, la recuerdo, frágil y dócil. Ahora solo espero… anhelo la perpetua noche. No me malentiendan he vivido bien, sentí el viento algunas veces. La anhelo pues solo en ella los fantasmas que veo de día regresan a cazarme, soy yo quien no comprende qué hay después de la sonrisa luminosa y los ojos brillosos tan atentos. La deseo perpetua pues ya ni la música, aquella llena de energía, frecuencia y vibraciones, me provoca la sensación de infinito de antes. La deseo perpetua pues ya ni el eventual interés en algún transeúnte casual es suficiente para suceder mi tedio. El problema con las cosas que no tienen vida, es que no podemos morir, al menos no realmente.
Lo conocí cuando era apenas un niño, de esos que se esconden detrás de una espinilla y ríen bajo los agudos incontrolables de la voz. De esos que solo piensan en faldas y fútbol. Antes de él no recuerdo nada, todo era oscuridad. Nací cuando rompió la envoltura y abrió la caja del producto que yo acompañaba. Su sonrisa me cautivó, fue una conexión instantánea entre mi ser y aquella luminiscencia. Al poco tiempo comprendí que a diferencia de mi acompañante, mi valor no yacía en lo que hacía sino en lo que representaba; no me importó, las cosas dejan de funcionar, la historia que cuentas no. Fui afortunado, esa fue también la primera vez que escuché la música. Aunque he de admitir que ni mi acompañante ni yo fuimos la razón; justo después de sonreír y dar las gracias La Sombra le habló. Él volteó instintivamente, dejando la caja donde nos encontrábamos entre abierta. Un destelló de luz efímero cruzó la habitación terminando en sus manos. Al abrirlas produjo en él un aullido gutural lleno de euforia seguido de una carcajada frenética, a la cual se sumaron las risas de los demás presentes creando una breve y armoniosa sinfonía. Deseé con fuerza que ese momento no terminara, cierto era que no conocía nada más; sin embargo por alguna razón sentía que eso bastaba. Para mi primer golpe, resultó ser un momento fugaz, que culminó siendo melifluo. Un sonido que ningún trovador ha sido capaz de imitar aún. Corrió, saltó y abrazó a La Sombra, un auto esperaba con frío fuera de la casa; si, esa fue una buena navidad.
Era viejo, tosco y temblaba a la menor provocación… el auto también. Nuestro vecino esperaba impaciente para lanzar su mirada de desaprobación ante la llegada del nuevo integrante, sabía que de ahora en adelante compartiría la acera. A él no le importó, podía verse a leguas que solo pensaba en la fricción de esos neumáticos con el asfalto. El producto y yo pendíamos en una mano, las llaves en la otra. Se detuvo repentinamente, colocó las llaves sobre la cajuela y limpió un pequeño espacio en la esquina del cristal trasero. Sentí que perdía algo que no sabía que tenía, algo que sabía no podría recuperar y antes de comprender que era, la sensación de frío me invadió. Reposé sobre el cristal helado para no separarme nunca de él.
La aurora nos recibía, el viejo vecino mascullaba en un lenguaje incomprensible con sus brazos entrecruzados, sosteniendo una taza de café que citaba “Mejor Papá” en medio de un pulso tembloroso y la mirada clavada en nosotros. El motor comenzó su ronroneo acompañado de ligeros movimientos arrítmicos que recorrían todo el auto y el producto no esperó más para reproducir su primera melodía. ¡Ah! la música mis amigos, la única atemporal, la única que trasciende, la esencia de la existencia. Ahí estaba vibrando despreocupada, siendo el cúmulo de emociones que acostumbra. Los neumáticos comenzaron a rodar y esa fue la primera vez que sentí el viento, un instante en el que el espacio y tiempo eran uno y por ende insignificantes.
Había encontrado mi lugar, pues es claro que todas las cosas tenemos uno. Lo expresamos a gritos y agradecemos a quienes saben escucharnos. Un lugar tan distinto al que me encuentro ahora, donde solo atestiguo el paso del tiempo. Uno tras otro, cual réplicas, los transeúntes recorren con prisa (siempre con prisa), la estrecha acera de una de las calles del centro de la ciudad. Vestidos con la tela que el tiempo les ha tejido aparentan tantas cosas y a su vez ninguna. Solo la luz de la luna me muestra su realidad, la misma programación de querer ser más de lo que son en verdad. La sombra que desvanece. No han comprendido aún que la vida no se trata de apariencias. De vez en cuando, para cumplir con la excepción que hace la regla, se presenta un trovador, aquellos que llevan la música en su esencia, inherente a cada parte de su ser. Aquellos que vuelven al origen. Aquellos que son inmarcesibles. Bailo con ellos a la distancia, aprisiono esos instantes y los espero acechando por la noche. Confieso que cada vez son menos y cada vez su efecto en mí disminuye. Como una flama y su incandescencia.
Pero lo inmundo flota, y como tal los recuerdos vuelven a mí. Una y otra vez, como olas que impactan a las rocas de un acantilado. Vivimos cosas inefables, cosas que nos definieron. Recuerdo la helada noche en la que hice de centinela mientras el cristal se empañaba. Recuerdo las veces en las que escapamos de la ley y también las que no lo conseguimos. Recuerdo cada uno de los lugares peligrosos en los que llegamos a estar, solo porque la cotidianidad no era suficiente. Recuerdo la primera vez que la vio. Ella era distinta al resto, se veía a lo lejos; él no tardo en perderse en ella. No llegué a comprenderla, no tuve oportunidad. Quizá aunque la hubiera tenido no lo hubiera logrado, de ella solo recuerdo los impulsos inconscientes: pasión desbordante en cada resquicio de su ser. Curioso fue el impacto que tuvo en él. Al poco tiempo llegó la separación, al parecer yo era algo infantil, perteneciente a otra época.
Esa fue la última vez que sentí el viento. Un breve instante antes de detenernos y sumergirnos en el olvido. Comprendí que yo era un grano de arena cuando él ya era el mar. Las sensaciones se han ido perdiendo desde entonces y yo solo comprendo lo que siento. Mi desenlace llegará sutil en una última sensación. Un último impulso.
Él no volverá, pues no se fue jamás.
Sobre el autor
Jorge Omar Álvarez Lucero
Lee desde que tiene memoria, se lo debe a sus padres. Comenzó a escribir cuando tenía ocho años, pequeños relatos que vendía (el negocio es primero) en la escuela a niños aún más pequeños, en una época de fantasía pura. De las cosas que más puede disfrutar son: una buena conversación y una cerveza bien fría.