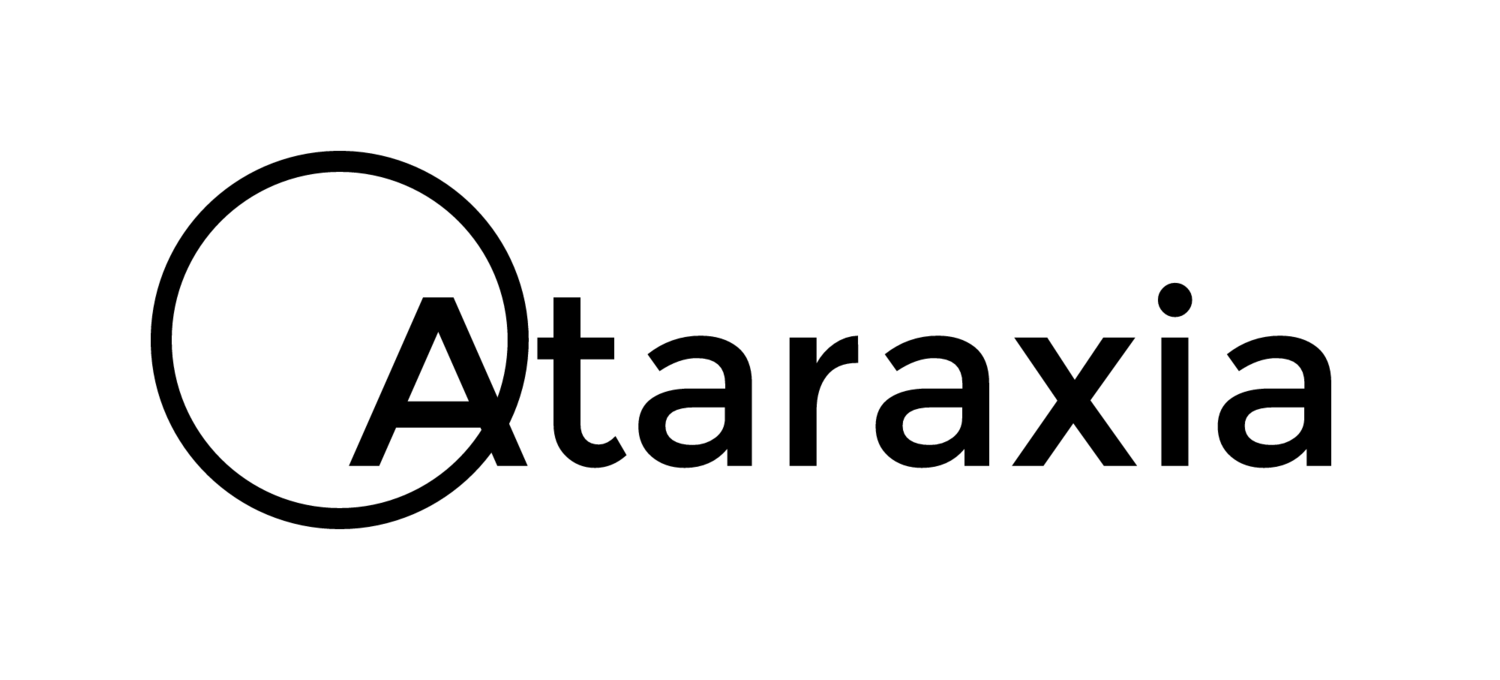Fotografía: Fuente
Dicen que la esperanza muere al último, lo cual me hace cuestionar si entonces todo esto debió haber llegado a su fin hace ya algunos años. Hablar de muerte en la actualidad invita de forma automática a hablar de violencia, pues en México ambas se han vuelto inseparables. Lo que anteriormente era una fecha para recordar a los que, por la misma inevitabilidad de la muerte, partieron antes que nosotros; ahora es un desagradable recordatorio de que vivimos en un país donde la vida no se respeta.
Lo anterior ya alcanza a sonar cliché, con todos los signos alarmantes que eso conlleva. La más reciente y relevante crisis de nuestro desquebrajado Estado es, claramente, Ayotzinapa. Es triste el sentirme apesadumbrado por el solo hecho de tener que estructurar un discurso sobre esta coyuntura tan terrible; aunque después, ante el reconocer que todo este entresijo es utilizado como recurso de mercadotecnia federal; me remonto a la Rana René como figura de liderazgo auténtico y se me pasa.
Lamentablemente es muy probable que no encuentren a los 43 desaparecidos así como no han encontrado a los otros 25,000. Pero así, con un par de meses de "esfuerzo" e "investigaciones" el Estado habrá justificado la condición actual de las cosas. Se tendrá la ilusión de compromiso, cierto salpique político al PRD y en una cuantas semanas cerrarán todo el show al tiempo que México estará listo para volver a su insoluble realidad.
Es casi molesto ver cómo la gente, en todos los niveles sociales, intelectuales o políticos, dan un estandarizado pésame a la nación al tiempo que se rehúsan a cuestionar o interiorizar la magnitud de la crisis. Para muchos el tema resulta totalmente “nuevo”, lo cual ya es indignante. Así, una masa de mediocridad intelectual se abalanza a soltar opiniones, quejas y recomendaciones sobre una realidad que voluntariamente ignoran.
Anteriormente me parecía pretensioso excluir o demeritar opiniones de temas sociales o políticos por la idealización estúpida de que cualquier signo de participación era positivo por sí mismo. Pero así como la ética me ha llevado a cuestionar la inherencia de la moralidad en actos sin contexto; así las opiniones ignorantes e irresponsables de aquellos que aún consideran a la televisión una autoridad crítica me han llegado a parecer detestables.
Se podría decir que la esperanza, entonces, ha muerto en mí. Que su accidentada trayectoria en mi endurecido corazón llegó finalmente a su fin al encontrarse con golpe tras golpe de prepotente antipatía y el sofocante aroma de una presunta intelectualidad. Con un abierto nihilismo “reconstructor” es posible incluso disfrazar cierto dejo de vitalidad existencial en mi negativismo burdo y, casi, ofensivo. Las estelas de sarcasmo embebidas en este texto complicarían incluso la supuesta seriedad e intención del mismo; sin embargo todos estos sentimientos se han vuelto tan intercambiables y cotidianos que al re-leer estás líneas siento un tono principalmente objetivo.
La realidad es que este tipo de pesimismo excluyente y crítica, aparentemente vacía, se han vuelto los pocos sentimientos sinceros que puedo rescatar de la retórica diaria de un México en colapso. Vale entonces citar a Dewey para tomar un respiro y continuar la reflexión de manera más amigable:
“La grave amenaza a nuestra democracia no está en la existencia de estados totalitarios extranjeros, sino en la existencia, dentro de nuestras propias actitudes personales y dentro de nuestras propias instituciones, de condiciones semejantes a las que en otros países extranjeros han dado la victoria a la autoridad externa, a la disciplina, a la uniformidad y a la sujeción al líder. En consecuencia el campo de batalla está también dentro de nosotros mismos y de nuestras instituciones”1
Si leemos el párrafo anterior con el mismo desahucio cognitivo con el que respiramos el día a día, podríamos rápidamente interpretar algo en el orden del “cambio está en uno mismo”. Discurso ridículo, complaciente y uno de los preferidos de esos enviciados amantes del “pensamiento positivo” que asumen que al cubrir la mirada con un filtro rosa todo retoma sentido, incluyendo nuestra ficticia racionalidad.
Sin embargo lo que Dewey describe arriba es un llamado de atención a una condición característica de hoy en día: la superficialidad. Una superficialidad adoptada como el disfraz preferido de la indiferencia moderna. No es que nos hayamos rehusado a actuar u opinar; sino que nos hemos rehusado a hacerlo de forma consciente, crítica y reflexionada. La crisis que describe entonces no es de valores, ni de medios, ni de métodos; sino de propósito. Vamos como una boya sin amarras diría Ortega y Gasset, quien desde principios del siglo XX –es decir, hace más o menos 100 años- ya advertía esta crisis del espíritu humano.
Resulta entonces intelectualmente doloroso para nuestra generación el darnos cuenta que somos la materialización de todo aquello que los prominentes intelectuales del siglo pasado temían para las sociedades modernas. Somos una pesadilla histórica hecha realidad. Somos prueba viviente de que el vínculo entre razón e historia es más frágil de lo que cualquier teórico de la Escuela de Frankfurt pudo anticipar. En pocas palabras somos la generación que mejor refleja (a la fecha) el triunfo del hombre masa:
“… hombre que no quiere dar razones ni quiere tener razón, sino que, sencillamente, se muestra resuelto a imponer sus opiniones. He aquí lo nuevo: el derecho a no tener razón, la razón de la sinrazón […] la manifestación más palpable del nuevo modo de ser de las masas”2
Podría citar aquí todo aquel brillante ensayo que desmenuza el fenómeno de las masas y no habría una sola idea que no describa nuestra inmadurez colectiva. Así, nos perfilamos como la generación más avanzada y rica en recursos tecnológicos y económicos al tiempo que somos una especie de retroceso intelectual y humano. Una combinación tan peligrosa como el caso de esos ingenuos niños que toman una Uzi en un campo de tiro solo para perder el control y dispararse ellos mismo en la cabeza. Lo más aterrador es que son nuestros padres quién nos han autorizado (e insistido) en hacer tal estupidez.
Pero dejémonos de alegorías y tomemos otro de esos bellísimos ejemplos con los que no bendice nuestra masificada cultura de medios. Esa nefasta producción cinematográfica llamada “La Dictadura Perfecta”. La parodia solía ser un fino e inteligente juego entre la realidad, la ficción y la divina comedia. Esta obra de Luis Estrada no solo es mediocre; sino burda, aburrida y, desde esta óptica de crisis reflexiva, dañina. Carente de ritmo y con su “broma” principal extendiéndose alrededor de 40 minutos más de la cuenta, sus mejores chistes son malas re-ediciones de instancias jocosas de la vida real en nuestras redes sociales. No aporta nada al tema, no dice nada que no se sepa, no profundiza (o si quiera intenta hacerlo) en ninguna circunstancia y obviamente no posee ninguna contribución en términos creativos o cinematográficos.
Es un llamado desesperado a reírnos de nuestro patético presente; porque en México, para bien o para mal, no se pierde nunca el sentido del humor. De esta manera nos enfrascamos sin querer en un pesimismo ético disfrazado con el empalagoso caramelo de la comedia mediocre. La película es reflejo de los mismos memes que intenta emular. Un retrato de la impotencia cotidiana, de lo infructuoso de nuestra crítica y de lo mecánico de nuestro actuar. Nos invita a intentar reír pues ya nos hemos cansado de llorar. Nos invita a seguir siendo inconsecuentes, pero en vez de en el dolor lo haremos en la risa. Nos invita a anestesiarnos y seguir perdiendo la poca sensibilidad que nos queda para quedar, ahora sí, totalmente adormecidos ante la descarada y desgarradora realidad de nuestros tiempos. Este tipo de contenidos continúan, irónicamente, preparando el terreno para todo aquello que intentan criticar.
¿Qué nos queda entonces si argumento que la misma esperanza ha muerto ya? Entendamos bien la bifurcación delante de nosotros. La muerte no es precisamente el final y la burla no tiene tampoco por qué ser negativa. Despertemos al absurdo con aquella lucidez que Camus invitaba en sus devenires existenciales y emancipémonos de la paralizante esperanza de un final deus ex machina.
No existen especialistas cuando la racionalidad misma pesa. Dejemos el vicio mexicano del caudillo, del experto, del que espera un líder que nos diga qué hacer. Retomemos nuestra individualidad, no como alegoría de consumo; sino como estandarte de creación. Hagamos de la crítica un ethos de acción y no un artefacto discursivo.
Dejemos de buscar afuera, de seguir a gente de otros países que no entienden la mexicanidad, de menospreciar la opinión del trabajador, de ignorar el inmaduro reclamo del joven, de escuchar al líder que vive de ser mercenario del Estado, de creerle al académico que no deja espacio para preguntas, de respetar al emprendedor que replica en vez de crear, de admirar al filántropo que no cuestiona la existencia de la filantropía, de exaltar al artista que nos dice cómo debemos interpretar su obra, de reconocer al innovador social que nunca ha hecho sociedad ni con sus vecinos, de creer en el periodista de opinión que se resguarda en medios ilegítimos o de aspirar a ser aquellos individuos con los cuestionables estilos de vida que envidiamos.
Hace falta ir más allá, más adentro y más al fondo de las ilusiones que protegen el núcleo de la eterna pesadilla de un México destinado al milagro de un mítico y grandioso despertar; pues cuando el país esté listo para hacerlo es posible que no haya mucho por lo que valga la pena estar despierto.
1. John Dewey en Libertad y cultura (1939), México, Uteha, 1965
2. José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, México, Colección Austral, 2010